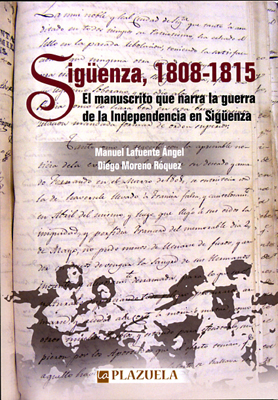La alameda ibérica, pronto también hispanoamericana, se inspira en modelos italianos, en su mayor parte teóricos, que el rey Felipe II maneja en sus colecciones bibliográficas y de planos y grabados y que conoce en la práctica por ejemplo en Flandes, donde se implantan con fines a menudo ingenieriles (consolidación de los polders). Son modelos geométricos, neoplatónicos, de raíz clásica (Vitrubio, Plinio), recogidos y desarrollados por los arquitectos tratadistas del Renacimiento, como Alberti (De re aedificatoria, 1485) y Serlio (Los siete libros de la arquitectura, 1537-1551), que traen un nuevo espíritu planificador opuesto al crecimiento orgánico del burgo medieval. La de Hércules de Sevilla (1574) está entre las primeras alamedas de la era moderna en el sentido tradicional del término: paseo urbano formado por varias alineaciones de árboles (álamos, olmos, tilos, etc.) dedicado esencialmente al recreo. La de Sevilla se enmarca en una de esas reformas renacentistas que cambiarían la faz de las ciudades sacándolas del medievo, como la acometida por el Cardenal Mendoza en la Plaza Mayor de Sigüenza y su entorno.

Alameda de Sigüenza
Álamo es una designación alternativa para el chopo (especies del género Populus), pero es también el olmo (en latín Ulmus): la raíz alms o almr significa "olmo" en el idioma gótico, siendo palabra introducida en el español a través de los visigodos. La confusión seguramente tenga que ver con ser ambos árboles de ribera que suelen crecer juntos en condiciones naturales. Es por ello difícil saber en fuentes históricas si una determinada alameda se ideó inicialmente con uno u otro árbol, aunque en la de Sigüenza lo tenemos perfectamente claro: fueron viejos olmos los que persistieron hasta la década de 1980, cuando la grafiosis, tras distintos episodios de poda abusiva, acabaron llevándose la monumental arboleda, cuyo origen coetáneo con la fundación del parque de Vejarano pudimos constatar en su día contando los anillos de crecimiento del último olmo viejo que permaneció en pie: el que estaba, ya muerto, junto a la pista de baile.

Alameda de Hércules. Sevilla.
Las arboledas urbanas son arquitectura y son urbanismo estructurados por un esqueleto de elementos vivos. Las alineaciones de árboles de la polis griega seguramente se inspiran en las columnatas espectaculares de sus templos, que a menudo se prolongan en paseos arbolados dentro de los espacios de reunión exterior alrededor del ágora, tan importantes en el Mediterráneo. El modelo se implanta también en el Liceo ateniense y en Roma, con sus pórticos (como el Pórtico de Pompeyo, primer parque público romano) o junto a palestras y gimnasios, donde recibir entrenamiento tanto físico como intelectual en ambientes preferentemente abiertos. De la recuperación de lo clásico surge el canon renacentista de Alberti y Serlio, posteriormente actualizado con las ideas y estética, primero del Barroco, y enseguida de la Ilustración, que nos llevan ya al siglo XVIII y a los jardines de Versalles, de la Granja o los de Aranjuez en la remodelación de Sabatini, tan del gusto de los borbones de uno y otro lado de los Pirineos.

Alameda de Santiago de Compostela.
La Alameda de Sigüenza es una de las primeras del XIX, todavía en el espíritu reurbanizador del XVIII. Al igual que la de Sevilla, es consecuencia de uno de los grandes hitos urbanísticos de la ciudad: la creación del Barrio de San Roque por los obispos ilustrados Juan Díaz de la Guerra y Pedro Inocencio Vejarano: este último lo remata con la plantación de nuestra arboleda esencial en 1804, ampliada en 1818 con la "plaza de las pirámides". Sin embargo, a pesar de haber pasado ya por los siglos XVII y XVIII, poco tiene que ver nuestra alameda con Versalles o con la Granja. Tampoco se parece a los arbolados a lo largo de avenidas y bulevares predominantes en los siglos XVIII y XIX (Rambla de Barcelona, Espolón de Burgos, Rambla de Palma, Alameda de Oviedo, Alameda de Málaga, etc.) Una simple comparación de la planta o de la vista aérea en una fotografía de satélite permite emparentar la traza de nuestro parque mucho más con el canon clásico, ejemplarizado en la Alameda de Hércules de Sevilla, en la del Parral de Segovia, o en el plano original de la de los Descalzos de Lima, de la del Prado de Valladolid o incluso de la del Prado de los Jerónimos de Madrid, estas tres últimas desvirtuadas y constreñidas o incluso totalmente replanteads (caso de Madrid) por el desarrollo urbano y viario posterior. A falta de una comparación más extensa y pormenorizada, las dimensiones tanto longitudinales (más de 400 metros) como sobre todo en anchura, muy superior a la de un simple bulevar coincidente con una calle, la organización en dos ejes perpendiculares libremente planificados, dirigidos a puntos monumentales externos significativos, o la existencia de varias alineaciones de árboles que separan hasta cuatro calles principales, extensión e intención propias de una obra realizada sin constricciones en un barrio nuevo y no dependiente de vías de comunicación previas, permiten emparentar nuestra alameda más con el canon original, libre de ser tomado en su momento más literalmente en ciudades aún por reordenar, que con las que se hacen en su propia época en poblaciones ya crecidas y de difícil reurbanización.
Sería por tanto muy valiosa nuestra Alameda, no solo por ser parte de un hito urbanístico de magnitud histórica, sino, quizá, como uno de los últimos vestigios conservados íntegramente de la aplicación neoclásica de las ideas de los tratadistas italianos. Con salvedad de lo realizado en los años 80, su remodelación extensiva nunca se ha acometido, habiendo heredado nuestra generación una estructura muy cercana a la original. Cosa que no ha pasado en otras alamedas con remodelaciones recientes, como la de Sevilla en 2007, donde a mi modesto parecer se puso antes el carro que los bueyes: sobra pavimento ornamentado con motivos posmodernos y faltan árboles. Lejos quedan en la de Hércules los 1600 álamos originales, o su reposición en idéntico número dos siglos más tarde. Lo esencial de una alameda y lo que da sentido a su existencia son aquellas columnas vivas que generan la estructura alrededor de la que se dispone lo demás, y no al revés.

Alameda de Sigüenza.
La Alameda de Sigüenza tiene el raro valor de haber mantenido su autenticidad casi primigenia entre otras cosas por esa falta de reformas importantes. Entre los elementos de ese espíritu original que nos llega está la ornamentación sencilla y la austeridad en los ajardinamientos, reflejo de aquel canon antiguo, incluida la falta de pavimento, tradicionalmente de albero (especialmente en el sur) o de arena lavada en no pocas alamedas ibéricas, situación cada vez más rara y, por tanto, valiosa (Alameda de Santiago, parque Genovés en Cádiz, Alameda de Valencia, Alameda de Cervantes en Soria, el Parral de Segovia). Un cambio que ha sido muy reciente en muchas de nuestras alamedas históricas, consecuencia del empeño de los consistorios en hacerse valer por medio de obra pública, es decir, motivado por causas ajenas y a veces opuestas a la conservación de lo heredado. Va también contra todo sentido patrimonial, especialmente en lugares que tienen una impronta del pasado de la calidad de nuestra Alameda, cambiar elementos de sitio, incorporar nuevos que resulten estridentes a la estética histórica recibida o rellenar espacios arbitrariamente: los que existen son parte del diseño, que es por sí mismo patrimonio. Habría que evitar, en definitiva, confundir un jardín histórico, más si su inspiración es tan antigua y seguramente canónica como la del nuestro, con un simple parque urbano, donde según y cómo casi todo puede caber. Remodelar es cambiar, y conservar el patrimonio es precisamente lo contrario, es decir, mantener lo heredado sin afectar a su esencia o restituirlo en caso de haberse deteriorado. En realidad, si queremos salvaguardar o reponer la herencia patrimonial de nuestra Alameda, que es parte intrínseca de la belleza de la ciudad y por tanto fuente de riqueza en todos los sentidos, la principal actuación importante y necesaria sería, a partir de la planimetría perfectamente conservada, reponer el alzado perdido en los ochenta. Que no es otra cosa que su razón de ser: la espesa sombra de árboles añosos, verdadero fundamento histórico y funcional de una alameda digna de ese nombre. Labor que exige un acto de generosidad ya que solo se ha de poder manifestar con plenitud en las siguientes generaciones, con mucho menos rédito institucional inmediato que otro tipo de actuaciones. Generosidad como la que tuvo la generación de aquel, ya remoto, Vejarano, a la que debemos lo recibido, como así se le reconoce con profunda gratitud más de dos siglos después.
Julio Álvarez Jiménez
Bibliografía consultada
Albardonedo Freire, A. 2015. La alameda, un jardín público de árboles y agua. Origen y evolución del concepto. Anuario de estudios americanos, 72(2), 421-452.
Albardonedo Freire, A. 1998. Las trazas y construcción de la Alameda de Hércules. Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte, Univ. de Sevilla, (11), 135-166.
Durán Montero, M. A. 1985. La Alameda de los Descalzos de Lima y su Relación con las de Hércules en Sevilla y la del Prado en Valladolid. Actas de las III Jornadas de América y Andalucía: 171-182.
Luque Azcona, E. J. 2015. Conformación y características de las alamedas y paseos en ciudades de Hispanoamérica. Anuario de estudios americanos, 72(2), 487-513.