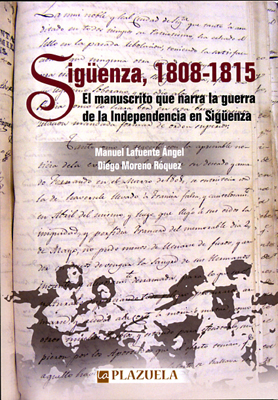El 15 de septiembre es el día Internacional de la Democracia de las Naciones Unidas, evento que no ha aparecido en grandes titulares en ningún medio. Cómo es posible, hay que preguntarse, ya que la palabra, que no el concepto, anda siempre en boca de todo el mundo. Se usa como arma arrojadiza, como si unos u otros, Güelfos o Gibelinos, prácticamente la hubieran inventado. Y sin embargo, cuando hay oportunidad, como el pasado 15 de septiembre, nadie, y digo nadie, intelectuales y escribientes de todos los pelajes incluidos, ha dicho ni pío sobre el significado, sobre la importancia, sobre la profundidad de la idea, sobre su inexcusable necesidad. Sobre su ausencia en último término, como diría Javier Krahe (¡Ay, democracia!) No se puede evitar pensar que ese es el riesgo que no se quiere asumir. Que ahí es a donde no se quiere llegar.

La democracia no es más, ni menos, que una forma de gobierno. Una manera de organizarse políticamente que ha devenido tras un largo proceso histórico en la menos injusta de las formas factibles de organizarse. No es ninguna propiedad de la justicia ideal, ajena al mundo de los vivos, ni una ley moral prístina del alma humana o de las sociedades perfectas. Tampoco es escuchar con respeto las opiniones del contrario: eso se llama educación.
En realidad es un concepto simple, como todas las ideas poderosas. El requisito de la democracia es el control del poder por el ciudadano. No la soberanía popular, un concepto de los reyes absolutistas para legitimarse, que fue falso entonces y es falso ahora. El soberano siempre es el ejecutivo (quien tiene el “monopolio legal de la violencia”, según Max Weber), y todo lo que sea vestir esa realidad no puede ser más que un intento de confundir, casi siempre con intenciones políticas, es decir, de deseo de poder. La historia del control del poder por el ciudadano, erigido en sujeto político, es prácticamente la historia de Occidente.
Las ciudades-estado griegas ensayaron todas las formas de gobierno posibles. Se dice que en la Atenas de Pericles el poder residía directamente en el ciudadano a través de la asamblea (Ekklesia), con funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, pero la realidad es que el número de cargos representativos era extenso, como corresponde a toda sociedad organizada compleja. La historia del camino a la democracia después de Grecia es en su mayor parte la de la representación política.
Representar es hacer presente a quien está ausente. Actuar en su nombre y bajo su mandato. Como cuando un amigo te hace un trámite, al que has autorizado por escrito a hacerlo por ti y al que lógicamente no has autorizado a nada más. En sentido político, el concepto se lo debemos a Marsilio de Padua en el contexto de las luchas de poder Iglesia-Estado, que zanja por lo sano en su Defensor Pacis, de 1324: la aprobación de las leyes corresponde al pueblo ya que sobre él se aplican. Este verdadero adelantado a su tiempo sienta las bases de lo que hoy entendemos como democracia moderna: justifica el principio representativo, el de mayoría de votos para tomar decisiones, o incluso implícitamente el de separación de poderes, cuatro siglos antes del Espíritu de las leyes de Montesquieu, afirmando que la legislación pertenece al pueblo mientras que gobernar es labor del príncipe.
Los órganos representativos evolucionan a partir de instituciones medievales de apoyo al soberano en su gobierno (curias, consejos, etc.) Así, tomando como núcleo la corte personal del rey, se crean órganos más amplios con representación de los terratenientes feudales (seculares o eclesiásticos), de los que el rey solía requerir impuestos o fuerza militar. La legitimidad de los reyes medievales se sostenía en un delicado equilibrio con estas instituciones, que utilizaba con fines consultivos convocadas a su requerimiento, pero que no podía contrariar si deseaba mantener el poder. Los representantes de las ciudades entrarían después en estas cortes extendidas, convocados por los reyes como apoyo en sus conflictos con la nobleza. El primer rey que llama a los burgueses a reunión junto con el alto clero y nobleza es Alfonso IX, formando las Cortes de León de 1188, institución que en el siglo XIII se generaliza al resto de los reinos peninsulares. En Francia se crean los Estados Generales en 1302 con la incorporación del Tercer Estado (ciudades) a los dos anteriores (Primer Estado o alto clero y Segundo Estado o alta nobleza). En 1215 la nobleza inglesa arranca a Juan I, en abierto enfrentamiento de intereses, la llamada Carta Magna, en la que se restringe el poder del monarca a favor del de los propios nobles. Ese deseo de limitación del poder del soberano por parte de otro poder fuerte y en competencia es el motor de la rápida evolución del sistema inglés. Los monarcas del Antiguo Régimen intentarán en todo Occidente ganar poder a expensas de la aristocracia, básicamente por acumulación de riqueza, desembocando en el absolutismo. En Inglaterra la Carta Magna permanecerá como referencia. El conde de Montfort, en 1265, reinando Enrique III, convoca a concilio a nobles y por primera vez a burgueses (comunes) sin autorización del rey, estableciéndose un parlamento autónomo del poder real. Esta situación de conflicto entre parlamento y rey es permanente en Inglaterra, acabando en las guerras civiles del siglo XVII, en las que el enfrentamiento entre ambos es ya militar. Tras la república de Cornwell y la Revolución Gloriosa, se firma la Declaración de Derechos de 1689, prácticamente una constitución en sentido moderno, todavía vigente en el ordenamiento británico, en la que se establece que el rey no puede legislar sin la aprobación del parlamento. Habían pasado 365 años desde el Defensor Pacis y faltaban aún 100 exactos para la Revolución Francesa.

Alfonso IX
Locke, tras la Gloriosa, la Escuela de Salamanca, en el mismo siglo, y por fin Montesquieu, ya en el XVIII, a la vista de la historia y tras una reflexión sobre el poder, aquilatan lo de Marsilio de Padua, estableciendo la separación de poderes como principio irrenunciable para el control político, idea hasta el momento no superada por ningún teórico. La esencia del concepto, que nunca se menciona en el debate mediático siendo lo realmente pertinente en Montesquieu, es la separación entre nación y estado. La nación somos los ciudadanos, en cuya mano ha de estar la legislación que sobre nosotros mismos se ha de aplicar, como postuló aquel inspirado Marsilio. Los asuntos cotidianos, por motivos prácticos, y en general todo el funcionamiento de la administración pública, y también la representación de la nación hacia el exterior ya que ésta carece de personalidad jurídica, solo puede estar en manos del estado, es decir, del ejecutivo a la cabeza de la administración. Pero la idea más importante de los ilustrados del XVIII, más allá del simple legislar, es: el estado actúa de forma autónoma para ser efectivo, de acuerdo, pero ha de ser controlado por la nación para prevenir que se extralimite en sus atribuciones. Es a la nación a la que corresponde imponer las leyes al estado, que no se puede entender en sentido moderno más que como herramienta de servicio a aquélla, pero para eso la propia nación se ha de constituir en un poder fuerte, enfrentado, capaz de oponerse al soberano, como se aprendió en las luchas entre nobles y reyes en el Antiguo Régimen. Ese mecanismo de control, tras las revoluciones norteamericana y francesa y sus correspondientes constituciones, no es otro que la asamblea o cámara de representantes, que actúa bajo mandato de la nación constituida en cuerpo electoral y sujeto político, cuyos integrantes son elegidos libremente de entre los propios ciudadanos. El importante concepto de constitución política nace aquí: existe al constituirse la nación (institucionalizarse) en contrapeso del gobernante.
Llega por tanto la historia a la conclusión, tras siglos de pensamiento y lucha política, de que la democracia como forma de gobierno, apta y práctica para sociedades extensas, en la que el ciudadano dispone de instrumentos de control del poder, solo puede establecerse mediante dos mecanismos inexcusables y complementarios. El primero, bastante obvio, es la representación política, que hunde sus raíces en la más remota Edad Media. El segundo, menos obvio, es la separación y contrapeso de poderes políticos, cuya teorización completa debemos a las mentes de los más grandes pensadores. Ya que la nación no representada, el conjunto de ciudadanos por separado, nada podemos hacer civilizadamente ante el poder gobernante (estado), salvo que formemos entre todos, con plena libertad colectiva, una institución capaz, no controlada por él.
Queda preguntarse si en España se da alguna de estas condiciones, y eso sin siquiera tocar la cuestión más obvia de la independencia judicial, otra pata de la democracia. Los diputados son puestos por los jefes de los partidos en listas, menú combinado por otros que el ciudadano solo refrenda (voto a siglas) en lugar de elegir representantes personales que actúen bajo su mandato. La reunión de representantes de jefes de los partidos, llamada Congreso, no difiere demasiado, bajo análisis del poder, de los Consejos Reales medievales, elegidos por el soberano de entre sus hombres de confianza. Ninguna ley es aprobada sin consentimiento de los jefes de partidos, que a su vez controlan el ejecutivo. La separación de poderes por tanto no existe, un retroceso de tres siglos, y la existencia de un Boletín Oficial del Estado, que no de la nación, debería ser prueba suficiente. El soberano sin contrapeso, el Leviatán de Hobbes, recae en los partidos (partitocracia), que se reparten por cuotas los distintos órganos del estado, incluida la asamblea. Y en cuanto a la representación del mandato ciudadano en la asamblea estatal, que no nacional, ¿cómo va a existir si los diputados votan a las órdenes de los jefes, es decir, a favor de sus intereses o los de sus amos, no de los nuestros? El que elige manda, se sabe desde el Medievo.
A lo que se reduce la política en regímenes como el español, que no es ni mucho menos único en el mundo, herederos todos de los errores de entreguerras que laminaron de golpe 700 años de historia, es a la lucha entre facciones, integradas en el estado y ajenas a la nación, en su interés por ganar más cuota de poder, como hacían los nobles de la Edad Media. Un poder oligárquico sin más preocupaciones que sus cuitas internas, jamás controlado por un factor externo que le plante cara. Un estado incontrolado por la nación, como hubieran querido conservar los reyes y aristócratas del Antiguo Régimen. Visto así, parece lógico –la lógica del poder– que el 15 de septiembre todo el mundo se olvidara de la fecha. Los que callaron, y son legión, no andan sino arropando a escondidas, como los niños, su caramelo: como si no fuera con ellos la cosa.