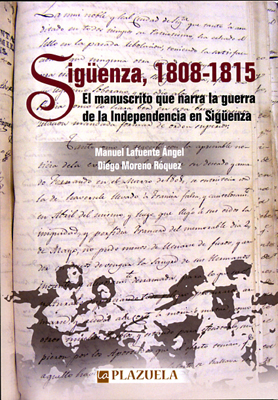La historia de la belleza es la historia de la civilización, cuando el espíritu se eleva y se adentra en otras dimensiones, envolviendo la realidad en una luz oculta donde impera la armonía.
Porque “cultura” no es, como suele afirmarse, un modelo social creado por los distintos grupos humanos, sino la barrera que se opone a la barbarie, la comprensión que se opone a la violencia, la que la desarma definitivamente.
Es como un paisaje inmóvil que contiene todos los paisajes, una gota de agua en una catarata, un copo de nieve en la banquisa, un grano de arena que aprisiona todo el universo y que trasciende nuestra propia vida. Pero, sobre todo, es un código para leer los lenguajes ocultos, encriptados, aquellos que nos han sido legados y que contienen la respuesta de lo que somos y la sugerencia de lo que queremos ser.
El problema es que la cultura es cultivo, y un campo yermo, sin trabajar, no produce nada.
La cultura, como toda labor, requiere esfuerzo y ganas, y esto atañe en primer lugar al individuo, que ha de recorrer un camino de aprendizaje y comprensión de aquello que desconoce, que ha de aprender a encontrar las llaves para abrir esas puertas de la mente que siempre han estado ahí pero por las que nunca hemos sentido curiosidad.
Y, al abrirlas, nuestra mente se amplía, entiende cosas que antes no entendía, se vuelve sabia, tolerante, conciliadora y, a la vez, elige y milita.
Entonces, como un rayo, como un ojo que se abre, aparece la comprensión de la belleza, imponiéndose, sentimiento universal que lo ilumina todo, que lo transforma todo, aparentemente irracional como todo instinto y, al igual que éste, absolutamente necesario.
¿Por qué nos emociona Sigüenza cuando se reviste con la luz dorada de la tarde?
¿Por qué un aroma, el ruido de las hojas, el centelleo del agua que corre, los sonidos de pasos sobre la piedra tienen el poder de llevarnos a regiones ya olvidadas o a lugares que no hemos estado nunca, en una explosión de nostalgia?
¿Por qué se te eriza la piel cuando un rayo de luz atraviesa la sombría catedral?
¿Qué vemos en esa inmaculada Niña de Zurbarán, que vemos en el esplendor colorista del retablo de Santa Librada, en las luces naranjadas de la calle Mayor, en el camino de ronda por la noche, en el pinar bajo un cielo estrellado, en los tejados nevados o casi borrados por la niebla, en el humo que brota de una chimenea en una casa humilde?
Vemos armonía, esa especie de aura que posee la gente hermosa, ante la que nos rendimos simplemente con mirarla, sin cuestionar lo que puede haber detrás, porque la belleza aporta descanso y alegría. Ante la belleza, todos pensamos que el mundo puede ser mejor, o que no es tan malo como nos hace sentir a veces.

Pues eso tiene Sigüenza y eso es lo que buscan quienes viajan para conocerla, quieren vivir esa experiencia anunciada por las fotografías, comprobar que aún quedan lugares que no se han convertido en un amasijo de errores arquitectónicos producto de la desidia, o peor aún, de la incomprensión estética.
Es cierto, por otra parte, que la idea de la belleza no es única y que, hablando de ciudades y arquitecturas, surgirán voces que defienden las modernas maclas y paralelepípedos acristalados, las cajas de interior vacío y grandes cristaleras, las anchas avenidas pavimentadas cuyo trazado crea una línea de fuga perfecta. Bien está, pues sobre gustos es sobre lo que más ha escrito la humanidad.
Pero esto, que es una opción personal y lógica, suele tener una contrapartida: los cultos, a veces cultísimos hasta la exquisitez, admiradores de los logros arquitectónicos y urbanísticos contemporáneos, pueden pecar de soberbia, imponiendo su particular visión de la belleza al intentar cambiar lo que ya existe, denigrando como cutre y obsoleto lo que resta como testimonio del pasado y actuando para sustituirlo poco a poco, cuando la ocasión se lo permite.
Disponen de una buena batería teórica y no se paran en barras: hace bastantes años asistí a un debate en Venecia, en la Fundación Querini Stampalia, creada por el aplaudido arquitecto Carlo Scarpa (a quien admiro) que cuestionaba la presencia de los palacios del Gran Canal y aledaños al considerarlos escenarios teatrales, ya que pocos vecinos vivían en ellos, por lo que se debía abrir la puerta a su sustitución, en caso de ruina, por inmuebles contemporáneos firmados, eso sí, por arquitectos de renombre.
Me permití intervenir diciendo que el viajero (no siempre equiparable al concepto, más frívolo, de turista) venía a ver aquello y no lo que podía encontrar en cualquier capital o ampliación de la misma, y se me contestó, entre otras lindezas más personales, que los turistas sobraban y que eran un estorbo a eliminar, o bien que había que educarlos, pues casi todos eran analfabetos en materia estética.

El caso es que ese tipo de transformaciones siempre se queda a medias. De una parte, al que quiere conservar la esencia del pasado y, al tiempo, acondicionar su vivienda para conseguir un confort básico, se le suele marear con exigencias que muchos niveles de ingresos no soportan, dando como resultado que la realidad se impone y el personal se aburre, abandonando su pretensión.
Las lagunas legales en la protección del Patrimonio Histórico (¿o quizás la efectividad en la aplicación, que va desde un celo inquisitorial a la extrema dejadez, según dependa permiten la incoherencia de que se dejen madurar las casas vacías hasta que sea posible declararlas en ruinas y, ¡oh maravilla! se conviertan en valiosos solares con barra libre, siempre y cuando se incorpore algún detallito como fachada, alguna piedra cuqui o un simple rollo teórico, que es más barato y suele convencer al poder local, siempre cauto, aunque no acabe de entenderlo.

O, mejor aún, acometer la carísima reconstrucción de algo que previamente se ha dejado caer, como sucedió con las salinas de Imón, esta vez a cargo del contribuyente, que acaba siendo el Pagafantas de todos estos asuntos.
El caso es que las ciudades antiguas, antes de ser arrasadas, pasan por una fase intermedia que recuerda a una dentadura en la que los dientes de leche conviven con molares de adulto de tonalidades diversas y muchos huecos.
Porque, a ver: ¿Qué problema hay en que las viviendas ultramodernas de líneas cúbicas, los parques esplendorosos de luces y vías adoquinadas, columpios, césped y chorritos se hagan a la vera de los lugares icónicos e insignes en vez de encima de sus solares?
Pues va a ser que no, porque la vanidad es consustancial al éxito y al poder, y volvemos a la discusión de Venecia, en la que parecía debatirse en realidad el deseo de algunos arquitectos de asociar su nombre, su obra, a un lugar emblemático, del mayor relieve posible, mejor a nivel mundial: Fulano de tal ha construido una casa en el Gran Canal, junto al palacio Ca Rezzonico o la Ca D’Oro…
Así, el prestigio de lo antiguo sirve de vitola para lo actual, como esas exposiciones tan en boga en los museos donde artistas contemporáneos exponen sus obras entre los grandes maestros del pasado.
En un nivel más modesto, el fenómeno se produce en muchos lugares, erigiendo aquellos edificios que los italianos califican de “estrepitosos” en lugares donde se altera definitivamente la armonía de materiales, colores y volúmenes, un proceso que vemos en muchas ciudades españolas.

A primera vista, eso denota una lucha por colocarse en el sitio más visible, incluso si para ello hay que eliminar lo que había, empezando por edificios públicos tales como sedes de ayuntamientos, teatros, auditorios, escuelas, zonas de ocio, parques, etc. Siguen, en ordenada procesión sustitutiva los bancos (con su intención de apabullar ante su manifestación de riqueza, a veces improcedente), comercios, otras entidades particulares y, finalmente, los propios usuarios, ya que, desde la televisión, diarios, revistas, series y películas, se viene proponiendo el estilo vigente de arquitectura como imagen de dinero, refinamiento y éxito.
A esto se une que, en muchos casos, las autoridades locales, normalmente dependientes de un partido político que puede distribuir fondos para su lucimiento, buscan preferentemente emplear el dinero en algo que se vea en vez de tapar viejos agujeros.

Diríase que los votos importan más que los resultados duraderos y no se van a inquietar por cosas de cuatro pirados como eso de preservar la belleza o la estética global, pues siempre es fácil hacer sonar la flauta de la palabrería adormecedora y la cartelería triunfalista, sin pararse a considerar que las cosas se pueden hacer de muchos modos y hay soluciones respetuosas que también pueden ser positivas en cuanto a la cosecha electoral. Pero claro, para eso hay que arriesgar y confiar plenamente en la sabiduría del electorado e incluso en un sector crítico bienintencionado, que antepone el éxito y la prosperidad a las tendencias políticas, sector que, a veces, se demoniza sin considerar que ejerce uno de los derechos, que es a la vez deber, fundamentales de la ciudadanía.
Así las cosas, temo por Sigüenza.
Veo la ruina imparable de la ciudad medieval, constreñida intramuros sin resolver su aparcamiento, sin llenar esos huecos cada vez más numerosos, sin detener la ruina con medidas eficaces, pero cambiando de cuando en cuando el pavimento; Veo ese peligro anunciado de construir algo desaforado en las cercanías del Castillo, quebrando para siempre la línea del horizonte de una de las pocas poblaciones que se han salvado de la destrucción caótica de nuestros pueblos, horterizados hasta la médula por el desorden y las construcciones ramplonas, sin haber aprendido la lección que nos ofrecen Francia o Italia, líderes del turismo interior, cultural, gastronómico y deportivo, con sus ciudades y pueblos intactos y habitados.
Hemos olvidado la educación estética, el respeto por el pasado y su convivencia con el presente y el futuro para ir a lo inmediato, lo fácil, lo cómodo, el dinero rápido y el voto que vuela, en la cazuela. Veo el barrio de San Roque también lleno de casas vacías, las interminables listas de venta de inmuebles cuya reparación o rehabilitación se prevé costosa y llena de trabas; veo los grandes edificios históricos que pueden degradarse lentamente y a los que no se les ha buscado un uso que respete su esencia, amenazados de un derribo integral que, si acaso, conserve sus fachadas, temo, en fin, por esta ciudad a la que he entregado mi corazón de modo incondicional, tan resplandeciente de belleza pero cada vez más tenue, como una visión que se disipa.

No quiero hablar de aquella Alameda que fue, sino respetar su descanso y recordarla con nostalgia, porque sé que muchos nunca entendieron su belleza raída, su aterciopelada decadencia, por cuya conservación hemos argumentado suave y respetuosamente, con el riesgo de molestar al poder y a quienes piensan que cualquier cambio es para mejor.
Temo, en fin, por la belleza, lenguaje incomprensible para el que nunca ha sido poseído por ella.
Letizia Arbeteta MIra