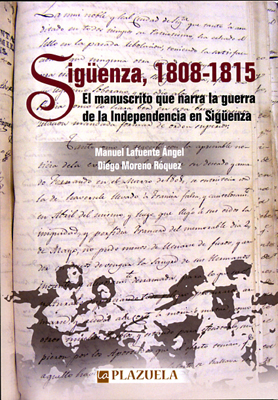José Juste Ballesta, el arquitecto que durante muchos años, junto a Eduardo Barceló, estuvo a cargo de las obras de consolidación de la Catedral de Sigüenza, acaba de publicar un libro titulado: "La Catedral de Sigüenza: entre la permanencia y el cambio" en el que se explica la historia de esta edificación y su relación con la ciudad. La Plazuela, que se encargó de la maquetación del libro, le entrevistó para que nos hablara de su trabajo y del significado del monumento.
Háblanos de tu vinculación con Sigüenza y en concreto con su catedral.
Llevo toda la vida vinculado, si no recuerdo mal tenía 9 años cuando vine por primera vez a Sigüenza. Vine como el pueblo de veraneo elegido por mis padres y a partir de ahí creo que no he fallado en venir ni un año siquiera, con lo cual tengo una vinculación vital a todos los niveles. La catedral, ya antes de ser arquitecto era un edificio que me intrigaba, el hecho de caminar por el interior de ese edificio en penumbra me parecía algo mágico y sugerente. Luego ya como arquitecto me interesó desde un punto de vista profesional, y no digamos cuando ya me especialicé en patrimonio histórico. Entonces cuando el Ministerio de Cultura convoca un concurso para elaborar el plan director de la catedral, me presenté junto al arquitecto Eduardo Barceló y ganamos ese concurso en el año 1998. Anteriormente, por encargo directo con el Ministerio de Cultura yo ya había hecho unas actuaciones de emergencia para eliminar las causas de estas terribles humedades que ha tenido esta catedral históricamente, sobre todo en el costado sur, en la capilla del Doncel y en el claustro.
Es entonces cuando descubristeis la necrópolis junto a los muros de la catedral.
Cuando estábamos introduciendo cámaras de ventilación, conductos de drenaje tanto en el claustro como en el costado sur los estudios arqueológicos asociados a las intervenciones sacaron a la luz una serie de elementos de extraordinario interés en el costado sur consistentes en una atarjea histórica de la que se tenía conocimiento pero que no se sabía con exactitud por donde discurría y luego un importante conjunto de enterramientos medievales asociados cronológicamente a las primeras etapas constructivas de la catedral, con lo cual hubo que replantear el proyecto inicial que teníamos previsto y cambiar la propuesta, en este caso haciendo una gran cámara que pudiera ser accesible al público.
A raiz de todos estas actuaciones decidiste hacer tu tesis doctoral sobre la catedral de Sigüenza…
Siempre he entendido que el arquitecto que interviene en la restauración del patrimonio histórico tiene que tener muy en cuento todos los valores históricos que encarna un edificio, entre otras cosas para tomar unas decisiones acertadas y no dañar dicho legado histórico. Empecé a estudiar la documentación y la bibliografía existente y me di cuenta que había muchos campos que no estaban suficientemente definidos y que distintos estudios del proceso evolutivo de la catedral proponían soluciones diferentes. Por ejemplo Pérez Villamil, uno de los principales hitos, explicaba ciertos aspectos de los procesos constructivos que luego eran rebatidos por Torres Balbás o por Muñoz Párraga, con lo cual decidí investigar yo por mi cuenta. Esa investigación se basó en dos aspectos importantes, por un lado contar con una planimetría completa y exhaustiva, que hicimos para el Plan Director y que hasta ahora no existía. Y luego el hecho de que al estar en contacto directo tenía una oportunidad histórica que no podía desaprovechar. Las actuaciones en el patrimonio histórico son el momento cumbre para la investigación, con el apoyo de los arqueólogos, de los historiadores y con mis conocimientos como arquitecto, pues consideré que podía acometer esa empresa.
¿En que año empezaste con tus investigaciones?
Al empezar con la planimetría de la catedral en 1997, ya arranqué con estas investigaciones, así que se puede decir que en esa fecha a elaborar la tesis. Como por otro lado tenía mucha relación con la Escuela de Arquitectura de Madrid pensé que la mejor manera de llevar a cabo esa investigación era hacer una tesis doctoral dirigida por dos catedráticos que son dos primeros espadas, Pedro Navascués, como gran especialista de las catedrales españolas y Javier Ortega Vidal que es catedrático de la cátedra de Ideación Gráfica Arquitectónica. Empecé rápidamente y lo cierto es que tardé unos diez años en hacer las investigaciones y en leer la tesis. La leí el año 2007, fueron 10 años estando a pie de obra tomando datos.
¿Cómo surge la idea de trasladar el contenido de tu tesis a una publicación?
Todo el que hace una investigación le gusta que luego sea publicada de una manera u otra, además, yo creía que tenía entre las manos una serie de aportaciones novedosas al conocimiento de la Catedral que pensaba que iba ser muy interesante que la gente las conociera. Lo mejor era hacer una publicación, si que es verdad que intenté poco después de defender la tesis en el año 2007 con el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha publicarla pero surgieron dos problemas: llegó la crisis y el Colegio tuvo que recortar por todas partes y cayó efectivamente la previsión de publicación de mi tesis. Por otro lado una tesis no se puede publicar tal cuál, tiene una estructura muy rígida desde el punto de vista académico. Entonces, digamos que tampoco estaba maduro el tema para poderlo publicar. Con lo cuál hubo que reestructurar ese trabajo de investigación para darle un formato que, sin perder rigor científico, fuera realmente accesible a un público más generalista.
¿Cómo está estructurado el libro?
Pensé que lo mejor era dividir el libro en tres partes que son autónomas, pero interdependientes, es decir que se puede leer incluso cambiando el orden. La primera parte es descriptiva en el sentido que para un profano, un no conocedor de lo que es Sigüenza, necesita una descripción de esos componentes. No se puede explicar de una manera completa la Catedral sin la ciudad que la vio nacer y viceversa, Sigüenza sin la Catedral sería algo de mucha menor entidad. Esta parte podría ser una guía para aquel que quiera conocer los componentes de esta entidad. La segunda parte del libro es justamente la descripción del proceso evolutivo, es decir el resultado de las investigaciones. He tenido mucho interés en contarlo gráficamente y por escrito, de manera que las dos formas de transmitir este proceso evolutivo se complementen entre sí. Por otro lado, dado que las investigaciones están hechas por un arquitecto quería que fundamentalmente esa descripción de ese proceso evolutivo fuera hecha desde la perspectiva de los distintos arquitectos que fueron trabajando en cada una de las fases edificatorias de la Catedral. Me he planteado mirar la Catedral como una obra de arquitectura, con independencia de que tenga partes del siglo XII, del XIII, del XIV hasta del XVIII. En todo caso, la tercera parte, que es ciertamente la más técnica y la más específica es donde yo planteo y establezco cuales son los campos de investigación que he trabajado para llegar a las conclusiones que anteriormente he manifestado en esa segunda parte. Algunos de los campos investigados como las marcas de cantería, la lectura de paramentos, dan una serie de pautas e incluso abren unos campos que le podrían interesar a cualquier persona que esté interesada en la Catedral. Pero ya digo que es la parte más técnica, con lo cual vemos que hay un gradiente de complejidad en el libro que el que esté simplemente interesado en conocer en qué consiste la Catedral, se fije en la primera parte, el que quiera ir más allá y quiera conocer este apasionante iter que llevó a la Catedral hasta la formalización que conocemos tiene esta segunda parte y el que quiera conocer como se puede llegar a investigar y conocer esos procesos evolutivos pues tiene la tercera parte.

En el libro planteas que la Catedral no es fruto de un proyecto sino de varios proyectos consecutivos en el tiempo.
La conclusión a la que llegué es que no hay un solo proyecto que se prolongó en el tiempo, sino que es el producto de muchos proyectos o ideas arquitectónicas, de las cuales se materializa solamente una parte. Y esa suma de partes de ideas arquitectónicas es la que ha venido con el paso de los siglos a configurar esta Catedral. En general, todas las catedrales están hechas así pero es que en el caso de la Catedral de Sigüenza, las ejecuciones de cada una de esas ideas arquitectónicas, sobre todo las primeras, tienen unas características tan especiales que se obligó a los distintos arquitectos a adaptar la edificación de la Catedral a las exigencias de su propio tiempo pero teniendo que incorporar a esa nueva Catedral que se iba exigiendo a cada momento histórico y que nunca se llegaba a terminar, lo que habían ejecutado los anteriores. En definitiva nos encontramos con un edificio del que se pueden deducir de alguna manera y sobre todo contando con las planimetrias de cada una de las fases que se ejecutaron, con una relativa certeza cual era la idea de catedral que tenían en cada momento en cada episodio edificatorio los promotores de la catedral y los arquitectos que estaban al frente de las obras en ese momento.
En la presentación del libro reivindicas el papel de los arquitectos o maestros mayores que estuvieron a cargo de los trabajos en cada época.
El arquitecto, como ha pasado toda la vida, lo que hace es que interpreta en el edificio que se le ha encargado esa realidad cultural de su momento histórico. A veces se olvida esa figura, tiene que haber una persona que, por un lado es capaz de sintetizar el programa o las ideas que tiene en mente el promotor de estas obras, el obispo, por otro lado, darles forma, representarlas de alguna manera para enseñárselas al promotor y recabar su aprobación y luego ejecutarlas. Y no hay que perder de vista que estas edificaciones eran de una complejidad mayúscula a todos los niveles, a nivel económico, a nivel de gestionar los materiales, la enorme cantidad de mano de obra. Por un lado está el promotor, es decir el obispo, por otro el proyectista, arquitecto o maestro mayor como se le llamaba en la época, y por supuesto los constructores.
En el libro hay un apartado en el que se habla de los canteros y de las marcas de cantería, ¿que es lo que te ha interesado de este tema en la catedral?
Esta característica de las marcas de cantero duró más allá de la Edad Media, hasta principios del siglo XVII todavía podemos encontrar marcas de cantería en la catedral. El que los canteros firmaran sus piezas labradas es algo apasionante. Por un lado te hace conocer el carácter y personalidad de aquellos trabajadores de la piedra que hicieron estas maravillas físicamente con sus manos. Estamos hablando al final de signos y por lo tanto, de lenguajes, por ello podemos conectar con los artesanos que elaboraron esos sillares. Ves los que son más cuidadosos, aprendes a reconocerlos, otros hacen muchos sillares pero sin estar perfectamente ejecutados. Por un lado están estos aspectos emocionales pero también aportan unas claves útiles a la hora de definir el proceso evolutivo. Porque desde el momento en que se registran estos elementos relacionándolos siempre con el sitio donde encuentras estas marcas de cantería, una vez que haces ese registro de manera rigurosa, entonces puedes deducir mucha información, por ejemplo el número de canteros que pudieron trabajar en un episodio constructivo determinado, con lo cual puedes saber si esas obras se hicieron muy rápidamente o no, si había un empuje edificatorio grande o si languidecía la obra. Si tu te encuentras grupos de marcas de cantero suficientes en distintos sectores de la catedral, puedes deducir que esos sectores fueron construidos al mismo tiempo por los mismos canteros con lo cual es verdaderamente una herramienta muy útil para definir esas etapas constructivas.

¿Hay etapas constructivas en las que existen menos datos que en otras?
En general todos estos edificios tan antiguos adolecen de falta de documentación escrita. Eso no es raro, pasa normalmente siempre así, también es verdad que hay datos que hay que manejar con rigor y relativizando su valor, pero si hay algunos datos, entonces ¿en qué consiste el método para datar las distintas campañas constructivas? pues consiste en primer lugar en definir esas campañas constructivas, yo recurro a los datos que están en los archivos pero que por supuesto no saqué de los archivos porque hay trabajos importantísmos ya hechos por otros investigadores empezando por el padre Minguella y acabando en la última publicación monográfica de Muñoz Párraga. Pero de lo que se trata, como digo, es de identificar esas campañas constructivas mediante la planimetría y la lectura de los paramentos.
¿De qué tipo de material está construida la catedral?
Es la piedra arenisca, uno de los materiales de construcción por antonomasia de los edificios medievales, fundamentalmente de las catedrales. Sigüenza tenía la suerte de tener unas canteras de piedra arenista tremendamente próximas, en el mismo pinar. En el camino que lleva al cementerio todas esas viseras de piedra que se ven, eso eran las canteras, por eso tienen esas formas peculiares. Tener una cantera próxima significaba una suerte inmensa y muchas veces podía condicionar que se pudiera erigir o no un edificio de estas características. Pensemos en el esfuerzo que tuvieron que hacer los normandos en la actual Gran Bretaña para construir aquellas catedrales cuando apenas tenían piedra, en este caso caliza, las tenían que traer directamente desde la isla de Francia. Eso nos da idea de hasta que punto podía encarecer una obra de estas características la mayor o menor lejanía de las canteras. Además la de Sigüenza es una arenisca especial porque no es homogénea, tiene distintas coloraciones en función de su composición. Por ejemplo, cuando más amarillenta es la piedra arenisca utilizada y más gradulometría gruesa tiene, es más porosa. Eso es bueno y malo. Es malo porque entra el agua con más facilidad pero es bueno porque también sale con más facilidad. En cambio la piedra arenisca de tono rojizo, que también existe en la catedral tiene una gradulometría mucho más fina y entonces es más somera, quiero decir que son rocas sedimentarias que cuando se fueron depositando estos materiales que luego se constituirían en piedra, esos fueron los últimos que se depositaron. Al tener una gradulometría más fina es menos porosa pero también más sensible a la acción de los agentes atmosféricos porque al ser los poros más pequeños si entra el agua, primero le cuesta más salir y luego si hiela, tiene más posibilidades de reventar la piedra.
¿Cómo conceptuarías tú la catedral de Sigüenza en relación con otras catedrales españolas y europeas?
Para mí el mayor valor que tiene sobre todo es su autenticidad. Aunque efectivamente tuvo que sufrir unas actuaciones de consolidación y de reconstrucción enormes en la postguerra, lo que se conserva de material histórico, que es muchísimo, ha sido muy poco manipulado y por lo tanto tiene unas altísimas dosis de carga documental. Pero es que además, el resultado final, después de las actuaciones iniciales románicas y luego las transformaciones que se realizaron a principios y durante el siglo XIII para convertirlo en un edificio gótico, dieron como resultado un edificio que cuando lo ves exteriormente y sobre todo cuando penetras en su interior te transmite una sensación de capacidad de evocar ese mundo medieval que me cuesta a veces encontrar en otras catedrales como esta. Sobre todo me parece apasionante cómo se llegó a transformar en ese siglo XIII un edificio fundamentalmente románico en un edificio gótico sin que hubiera digamos daños colaterales. Y creo que hay muy pocos edificios que le haya pasado algo similar. En el caso de la catedral de Sigüenza lo que pasó es que se fueron superponiendo directamente por estratos horizontales y eso la hace absolutamente original en ese sentido. También las transformaciones que se ejecutaron de manera más convencional, demoliendo partes y añadiendo otras nuevas como sucedió en el tema de la cabecera, son muy interesantes para el estudioso. El cambiar una cabecera de cinco ábsides paralelos tal como era en origen ese primer proyecto románico y convertirlo en una cabecera con un deambulatorio y una girola, por ejemplo, si nos ceñimos a este episodio constructivo, conllevó unas complicaciones desde el punto de vista proyectual tremendas. Y también la transformación de esa misma cabecera románica previamente, con una elevación gótica sobre unas estructuras románicas que por supuesto no preveían esas modificaciones, fue un alarde desde el punto de vista arquitectónico porque conllevaba asumir esas preexistencias en un proyecto nuevo y que ese proyecto siguiera teniendo validez para su momento.
Entonces, ¿el edificio románico no se llegó a terminar?
No se llegó a terminar, según mis investigaciones hubo varias fases románicas, no hay una sola unidad románica, yo defiendo que la cabecera es una primera actuación románica que se interrumpe y que luego se continúa con una fase hispano-languedociana. Esa fase continúa la etapa inicial románica de la cabecera de la catedral que llega hasta la torre del Santísimo, donde está el crismón. Es la que se consagra en el 1169. Luego viene la fase que remata la silueta en planta de la iglesia con las torres, yo sostengo que dichas torres no estaban en el proyecto inicial sino que es una modificación de los dos proyectos románicos anteriores. En la segunda fase construyen la zona claustral que era importantísima, porque esa gente vivía allí, eran reglares. Entonces construyen toda la parte oriental y la mitad del lado del lateral norte. En la última fase románica ya tienen la iglesia cerrada, tapada en las naves laterales y en la cabecera y el resto vacío pero ya pueden terminar la zona claustral porque ya se pueden apoyar sobre los muros de la iglesia. Y esa si que la terminan, entonces nos encontramos a finales del siglo XII con que, toda el área del claustro está terminada y está funcionando. Está allí el obispo, están los canónigos, se imparte justicia, se dan clases. Todo eso ya en la zona claustral y en la iglesia funciona la cabecera, donde entretanto han modificado el ábside y le han metido tres capillitas para poder oficiar, esa parte si está cubierta y puede funcionar y las naves laterales también. El resto de la iglesia está a la intemperie o con cubiertas provisionales en algunas zonas. Estuvieron en esa situación precaria muchísimo tiempo, hasta finales del siglo XIII, que es cuando ya consiguen tapar la totalidad del templo o excepción del crucero. Eso conllevó problemas estructurales muy serios porque las bóvedas tienen que equilibrarse unas con otras y además tienen que estar tapadas porque si no se estropean en seguida. Eso es lo que llevó a que en el siglo XIV casi se hundiera la catedral. Tuvieron que demoler uno de los pilares cilíndricos como los demás, para sujetar todo aquello que se les estaba viniendo abajo. Ese es otro momento muy interesante de la catedral.
Todo ese proceso lo explicas en el libro...
Sí, y de manera que se pueda ver en los planos. En estos, aparece representado lo que se hace en cada fase constructiva, lo que se hereda de la fase constructiva anterior, todo ello con código de colores, lo que se construye y se demuele, y todo eso referenciado a la silueta del edificio actual. Y encajan las cosas muy bien porque el sistema utilizado, ha sido como si tratara la catedral de una cebolla a la que se van quitando las capas, de las más recientes hasta las más antiguas. Entonces se va saltando en cada episodio dando unos saltos que no son en el vacío porque la referencia está muy próxima. No es como si yo hubiera hecho una propuesta de como era la catedral en el siglo XII, así sin más. No, yo a esa propuesta he llegado después de haberle ido quitando todas las capas constructivas anteriores. Así fue como lo elaboré en la tesis, lo que pasa es que luego en el libro lógicamente se cuenta desde el principio, desde los orígenes, pero en la tesis no estaba así.

Siempre se dice que la catedral de Sigüenza es muy grande para la ciudad, ¿es así o hay otras poblaciones del mismo tamaño con catedrales como esta?
Diría que incluso hay catedrales sin pueblos, por ejemplo en Irlanda y en Inglaterra yo encontré muchas concomitancias con la situación de esta catedral, y en esos sitios, eran monasterios con grandes edificios, incluso más grandes que este de Sigüenza que estaban en mitad del campo. Aquí de alguna manera, pasó algo parecido. Es el mismo planteamiento que utilizaron los grandes monasterios medievales para colonizar los territorios poco poblados de Europa. Se basó esa colonización del territorio en la implantación de grandes conjuntos monásticos, primero benedictinos y luego ya con la eclosión de los monasterios cistercienses.Aquí pasó casi exactamente lo mismo, cuando se inicia la catedral prácticamente no existe ciudad, la catedral era en realidad un monasterio, destinado a colonizar un territorio, parece que algo de población mozárabe pero muy dispersa situada en la zona baja de Sigüenza. Además se sutiaba precisamente por lo que hoy es la calle San Roque pasaba la calzada romana. Por un lado el lugar está asociado a la zona históricamente cristiana y por otro junto a una vía de comunicación que llevaba rápidamente a Toledo. Luego, empieza a funcionar muy bien la parte alta y consiguen afincar aquí a un montón de gente. Entonces empieza a crecer desde arriba el pueblo muy lejos de la catedral. La catedral durante mucho tiempo era una entidad tan distinta de la ciudad que tenía su propia muralla. Vivían al margen. Esa situación perdura hasta el siglo XIV. Y solamente en el siglo XVI cuando se hacen estas operaciones que conectan la catedral con la zona que de verdad había prosperado de los dos polos iniciales, que era la parte superior. Luego se completa en el siglo XVIII con la construcción del barrio de San Roque.
Incluyes entre las fases constructivas de la catedral, la restauración que se hizo tras la destrucción que sufrió la catedral durante la guerra civil ¿Cómo valoras estas actuaciones?
Efectivamente hay un último episodio, una última fase que yo defino como las intervenciones recientes. Tanto es así que introdujo, no por inmodestia, sino desde el punto de vista metodológico, las actuaciones que hemos hecho nosotros y han venido a rectificar la situación existente. Como puede ser la cripta arqueológica que se habilitó al principio del 2000. También se incluyen las actuaciones de reconstrucción de la postguerra. El último episodio edificatorio que propongo se refiere a estas recientes intervenciones, la escala de las actuaciones que hubo que realizar para reconstruir la catedral después de los enormes daños que sufrió en la guerra civil tiene una entidad que es necesario contemplarlo como una campaña casi de la escala de las campañas medievales que llevaron a definir varias partes de la catedral.
¿Qué opinas de las actuaciones que se llevaron a cabo por aquel entonces?
Como arquitecto pienso que eran imprescindibles y tienen mucho mérito el haber conseguido sacarlas adelante en una época de mucha penuria. Hubo dos arquitectos al frente de estas actuaciones, primero Torres Balbás, que estuvo cerca de cuatro años y luego Antonio Labrada. Cada uno le imprimió un carácter distinto a las intervenciones. Torres Balbás, un referente máximo en el campo de la intervención en el Patrimonio Histórico en España, las actuaciones que hizo fueron de consolidación, de reconstrucción, procurando dejar claro que era reconstrucción respecto a la fábrica original. Labrada, además de estas operaciones, introdujo ciertos elementos que no existían como la famosa linterna o cimborrio aunque existían evidencias de que estaba previsto en alguna de las fases constructivas, de hecho el crucero estaba cubierto por una bóveda que edificó el Cardenal Mendoza, para tapar justamente el agujero de aquella linterna non nata. Cuando los bombardeos demuelen esta bóveda, entonces sobre una base muy endeble se acomete una actuación en estilo medieval para esa linterna. En otros lugares se trabajan los elementos nuevos, fundamentalmente los canecillos, las molduras. De alguna manera, aunque pueda quedar muy vistoso desde el punto de vista formal y estético porque completa mucho la imagen, no deja de ser una falsificación desde el punto de vista histórico. Dicho eso, lo que se ejecutó se hizo con mucho mérito y con mucha solvencia desde el punto de vista constructivo.
¿Deseas añadir algo más sobre tu libro de cara a los lectores?
Es una especie de compendio de la catedral porque hay también estudios comparados con otros edificios, con la bibliografía técnica preexistente para saber donde estamos teniendo una visión global. Luego creo que son interesantes las aportaciones transversales por un lado de las planimetrías y por otro de las fotografías históricas asociadas a cada sector del libro. Con lo cual creo que tiene bastantes lecturas. He procurado que las descripciones sean amenas pero también puede aportar cosas para consulta o incluso como deleite visual, disfrutando con los planos y con las fotografías. Hay que agradecer a las instituciones que han permitido que este libro sea una realidad porque es un libro muy caro de hacer dado que necesita del color y por lo tanto hay que contar con cuatricomías y con papel de calidad. En ese sentido hay que mencionar a la Diputación de Guadalajara de que haya asumido el reto de financiarlo, dentro además del 850 aniversario de la Consagración de la Catedral, de la misma manera hay que agradecer al Cabildo su apoyo y su actitud pro-activa para que saliera el libro. Por supuesto hay que agradecer también al Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, que también ha intervenido en la financiación y al Ministerio de Cultura que ha permitido que se puedan publicar documentos gráficos, sobre todo fotografías y planimetrías. El precio del libro no se corresponde con el coste real de una publicación de estas características con lo que está claro que se cumple una función social, está financiado con dinero público con la finalidad de que sea un libro que pueda llegar al gran público sin que haya que hacer un gran desembolso.