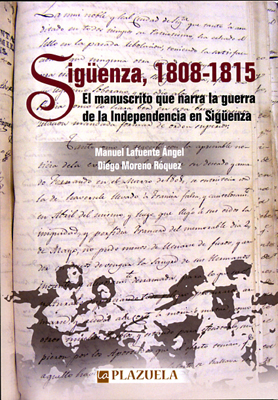Transcurría un año en las últimas décadas del siglo XVII cuando los dos hombres tomaron la decisión de iniciar un largo viaje en busca de nuevas oportunidades.
Eran hermanos y mercaderes de profesión, dedicados al comercio de paños y tejidos de lana. Atraídos por las medidas que favorecían a aquellos que instalaban telares y ocupaban mano de obra local, escogieron Sigüenza, donde había buena lana merina procedente de los rebaños que poseían algunas familias del lugar.
Montados en su carro tirado por una mula, cargado con sus enseres personales y dos telares recién adquiridos a un precio de seis ducados y medio, viajaban por el camino real, haciendo algunas paradas para reponer fuerzas y tomar alimento. Supieron que habían llegado a su destino, cuando en el horizonte divisaron la silueta que desde el castillo a la catedral trazaba el paisaje urbano de Sigüenza. Se apearon del carro y se acercaron a la Puerta de Guadalajara para saciar su sed con un vino en la Taberna del Bodegón y fraternizar con los vecinos. Después dieron un buen paseo por las calles y plazuelas para familiarizarse con ellas, averiguaron el vecindario que la poblaba, localizaron sus diferentes talleres y las tiendas concejiles, preguntaron por los productos que se vendían y por su feria y mercado. Les gustó la ciudad y decidieron quedarse. En la calle Mayor alquilaron una casa donde vivir e instalar su taller de tejidos. La elección de esta calle no fue fruto del azar ni del capricho. En aquel lugar concurrían circunstancias muy favorables para hacer realidad su sueño. A un lado, se situaba la Plaza Mayor, donde se celebraba cada miércoles el bullicioso mercado semanal, centro de la actividad comercial seguntina; punto de encuentro de mercaderes y mercancías, lugar donde comprar, vender y trajinar todo tipo de géneros textiles. Al otro lado, arrimada a la muralla saliendo hacia la Puerta del Sol, estaba la casa de esquileo y, a pocos metros de distancia, en el Vadillo, aprovechando la fuerza de la corriente de agua, las tenerías que se dedicaban al proceso de limpieza y curtido de pieles de animales para obtener el cuero; el batán donde se golpeaban los tejidos hasta compactarlos y volverlos tupidos y una balsa de agua destinada a lavadero de lanas. Todo lo necesario para cubrir las diversas fases del proceso de obtención de paños y tejidos se concentraba en aquella zona.
La casa de esquileo era propiedad de D. Francisco Lagúnez, perteneciente a una de las familias de hidalgos de la ciudad y dueño de un cuantioso rebaño de ovejas de cuya lana obtenía un substancial beneficio comercial y económico. Una zona de la casa solariega estaba destinada a la actividad lanera, que comenzaba a finales del mes de junio, cuando los jornaleros realizaban el esquilado de las ovejas con grandes y afiladas tijeras. La lana obtenida se amontonaba en la cuadra,a la espera de ser cardada, peinada, lavada y teñida. Finalizado aquel proceso, el material pasaba a una sala de la casa con varias ruecas manejadas por manos femeninas que procedían al hilado, única tarea a ellas permitida en los talleres de tejido. Una vez hechos las madejas se almacenaban a la espera de ser utilizadas. Durante los meses fríos los tejedores hilaban y componían con esmero paños de lana para su comercialización en la primavera.
Talleres y viviendas se distribuían en el interior de los edificios. En la planta baja, los telares y en la superior, la vivienda pequeña y modesta como la propia existencia de sus moradores. Una cocina y una alcoba, compartían casi un mismo rincón donde alimentarse, descansar y atender a su familia. Al calor de la lumbre, sobre el fogón calentaban una olla para guisar los escasos alimentos que guardaban en la alacena: algún puñado de legumbres, unas hogazas de pan, un saco de nueces del nogal cercano y un pichón cogido por sorpresa en el campo el día anterior. En alguna ocasión, de forma extraordinaria, recibían un pequeño pedazo de carnero que el dueño del rebaño les procuraba cuando sacrificaba alguno. También se podía conseguir en las tiendas, donde se ofrecía a precio más barato que otras carnes, pero normalmente no estaba al alcance de su breve bolsillo, que apenas llegaba para la compra de cabezas y menudos de cabra y oveja. Para cumplir con el precepto de los días de abstinencia, un poco de congrio rancio, maloliente y remojado completaba su alimentación. Para beber tenían cántaros de agua fresca traídos a primera hora de la mañana,desde la cercana fuente de los tres caños, frente a la catedral. Además el propietario de los telares repartía periódicamente veinte arrobas de aceite y veinte de vino por cada dos telares. El vino, por su poder calórico, tenía la consideración de alimento. Cuando no había otra cosa, unas sopas a base de pan remojado en aceite o en vino, calmaban el estómago hambriento. La alcoba tenía el tamaño justo para acoger el parco mobiliario que poseían: un arca de madera de pino para guardar el ajuar casero y dos jergones rellenos de lana áspera de desecho que no les valía para tejer. Sobre ellos, descargaban cada noche todo el cansancio acumulado durante su dilatada jornada laboral.
Era un oficio muy duro el que se desarrollaba en los telares. Trabajaban afanosamente casi doce horas al día, sin apenas descanso y una media hora justa para reponer fuerzas al mediodía y al anochecer. El gremio no permitía la actividad nocturna y tampoco podían costear la iluminación con velas del taller. Sólo en muy contadas excepciones, como en la fiesta del Corpus, hacían un alto en su tarea. El sonido de los telares marcaba el ritmo diario de la Calle Mayor. Había dos por cada casa y en cada uno trabajaban dos personas, cuyos cuerpos adoptaban una postura incómoda y agotadora para poder ejecutar el movimiento del telar a cuatro manos y cuatro pies, las del maestro y su aprendiz que a menudo era su propio hijo. Desde temprana edad, los niños eran incorporados a la ocupación familiar, bajo la vigilancia de los veedores de oficios y gremios, que velaban por el cumplimiento del contrato de aprendizaje en el que se incluía la manutención y asistencia sanitaria al joven discípulo durante al menos cuatro años.
De cada uno de aquellos telares salían diferentes tejidos: espesos y velludos para coser vestidos de invierno, pardos y negros para hábitos religiosos de monasterios y conventos; sargas de lana para los lutos; paños de lana fina, cordoncillos para hacer calzas y, en mayor medida, bayetas exigidas por el gremio para superar el examen que concedía a los aprendices el grado de oficial y posteriormente la maestría, tras demostrar su grado de conocimiento del oficio y la ejecución de una pieza llamada obra maestra. Las bayetas debían ser baratas o resistentes al uso porque, eran muy solicitadas por el concejo municipal que las adquiría para confeccionar los uniformes de algunos oficiales. La materia textil se comercializaba en el mercado local y en algunas ferias como la de San Matías de Tendilla, donde se vendía todo tipo de tejidos y hasta allí llegaron y alcanzaron fama los paños finos que salían de los talleres seguntinos.

Alfombra en el museo de los telares de la Casa del Doncel en Sigüenza.
La fama y el buen hacer de los artesanos textiles seguntinos unido a las facilidades ofrecidas durante los primeros años de producción, favoreció el desarrollo del oficio durante tres siglos. La pujanza del hilado estuvo además apoyada por numerosas medidas institucionales dirigidas a fomentar el trabajo artesanal y abrir el acceso de la mujer a la actividad tejedora. Con el paso del tiempo la vida fue evolucionando y las instalaciones se modernizaron. Los telares caseros de los artesanos se convirtieron en fábricas de alfombras. Los tejedores de paños y bayetas dejaron paso a dibujantes de alegres bocetos y anudadoras de coloridas lanas que tejieron su adolescencia y juventud en aquellas fábricas. De sus manos salieron alfombras de excelente calidad que dieron fama y prestigio a la ciudad decorando salones de diputaciones, palacios, hoteles y catedrales.
Con motivo del centenario de la instalación de la fábrica de alfombras de nudo “Segontia”, la ciudad hace un rendido homenaje a las mujeres que, nudo a nudo, tejieron su historia. La exposición “Cien años tejiendo sueños”, instalada con carácter permanente en La Casa del Doncel, traza un amable recorrido por la historia de las alfombras a través de una cuidada selección de documentos, telares y enseres aportados por la familia Toro, vinculada durante varias generaciones al diseño y fabricación de alfombras de nudo a mano.
Amparo Donderis Guastavino
Archivera de Sigüenza