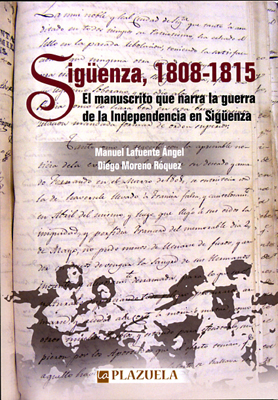El “Nahr”, el Río. Así fue nombrado por los musulmanes que poblaron estas tierras durante cuatro siglos, atraídos por su fértil vega y su privilegiada situación geográfica. Los campos de heno que crecían en su cuenca, transformaron su nombre en Henar. Por sus aguas serenas han discurrido corrientes literarias y culturales, transmitidas entre generaciones a través de versos y prosa. Sánchez Ferlosio, dijo que el río estaba “hecho con las sobras de las nubes olvidadas por los vericuetos de la serranía”.
Son las gotas de lluvia que se filtran por las rocas calizas, el origen del río, que sale a la superficie en forma de borbotones de agua cristalina, en un manantial conocido como “Fuentes del Henares”. Su lecho está bordeado por suaves y largos juncos, carrizos y mentas olorosas, que reverdecen cada primavera, tejiendo una agreste vegetación que se apodera cada vez más del paisaje. Los vecinos lamentan no poder disfrutar del nacimiento del río que quieren como suyo propio, porque forma parte de su memoria vital.
“Antes el río estaba más limpio, empieza así tu artículo” —me pide Donato Ruiz. A su lado Hilario Vela recuerda que “de niños, los jueves a la salida de la escuela, veníamos aquí y, con la ayuda de una rama, trazábamos en el suelo el mapa de España, señalando todas sus provincias, ríos y afluentes”. “Hoy es imposible, no hay niños y el nacimiento está sucio, vallado y ahogado por la espesura y el descuido. Antes veníamos andando o con alguna mula provistos de botijos para llenarlos de agua fresca y se cortaban los mimbres para hacer cestas. Alrededor del manantial crecían los huertos de patatas, judías y alfalfa, que se regaban con sus aguas virginales. Hoy ya no existen, no hay gente para cultivarlos —apunta Donato— ni para segar, como hacíamos nosotros en septiembre, recogíamos el espliego y, con el dinero obtenido, nos pagábamos las fiestas, sin pedir a los padres”.
Dejamos el nacimiento y cruzamos el puente viejo para regresar al pueblo de Horna, mientras hablamos sobre la importancia del agua. Como ejemplo, en la antigua industria local llegó a contar con tres batanes y cinco molinos harineros. Hilario y Donato no conocieron los batanes en funcionamiento, sí los molinos que, impulsados por la fuerza motriz del Salto Pepita, trituraban trigo y cebada, componiendo el afrecho que alimentaba al ganado. El molino de la tía Justa, el río y los bajos del puente eran lugares frecuentados por las mujeres para lavar la ropa y la loza de casa, entre risas y alborozo.

Yugo con barzón y labrija.
Ahora el silencio domina las calles y advierte de la ausencia de vida en el pueblo que ya no es el de su juventud. De los 300 habitantes que hubo a principios de los años 50 apenas quedan hoy 12. Donde ahora hay un solar, antes hubo casas con corrales o pajares. Donde crece la vegetación silvestre, antes hubo un jardín. Hasta el inicio de la despoblación, Horna contaba con servicios municipales atendidos por el secretario, juez, practicante, cura párroco, maestra y maestro, todos con una vivienda propia. Junto a la casa del maestro, estaba la posada con cuadra para descanso de los arrieros y sus caballerías que llegaban desde distintos lugares y hacían noche en el pueblo. Otros dormían en los pajares, como el ciacero que llegaba en invierno a reparar los ciazos, o cribas de trigo, donde se cernía la harina y, para protegerse del frío, buscaba abrigo y bebida en el bar. Allí acudían los del pueblo a echar la partida de guiñote, antes habían pasado la tarde a resguardo en la fragua o en los corrales.
El bar, la tienda de ultramarinos y el frontón estaban en la plaza, frente a la fuente con dos caños de metal y dos pilones, bajo la sombra de un olmo, al que atacó la grafiosis y fue sustituido por un inmenso tilo. Cuando no había agua corriente en las casas, los vecinos se acercaban a coger agua y dar de beber a sus mulas. Costumbre que fue desapareciendo a partir del año 1975 con la traída del agua a los domicilios.
Los chicos jugaban en la plaza a la pelota a mano contra la ventana de la escuela que se abría en la pared del frontón. “¡Cuántas veces rebotaban la pelota contra ella para desviar el tiro y ganar al adversario!” —cuenta Hilario mientras rememora a aquella maestra gallega que, cuando se enfadaba, les hacía recoger las ramas del olmo de la plaza y luego les golpeaba las manos con ellas... eran otros tiempos... Hoy la escuela es el teleclub, regentado por Antonio, donde hacemos una parada para disfrutar de las vistas de la terraza que cada verano recupera el pulso con el regreso de los que marcharon y acoge las comidas y bailes en las fiestas que, por este mismo motivo, han sufrido cambios. Antes se celebraban el tercer domingo de septiembre, y ahora en agosto, el mes de máxima congregación vecinal.
Algo similar ha sucedido con la romería a la Virgen de Quintanares, que se festeja el primer sábado anterior al primer domingo de junio. Bajaban en mula desde el pueblo, cargados con la cesta de chorizos, escabechados, tortillas, pan y vino y junto a la ermita, pasaban el día. Hoy la fiesta tiene su propio programa de actos religiosos y lúdicos y la comida la sirve un catering.

Amuga del Pelendengue
El carnaval tenía un colorido especial con la salida de los Pelendengues, hombres ataviados con unos monos llenos de tiras de colores, cosidas pacientemente bajo la dirección del sastre del pueblo. En el cuello se colocaban la amuga, un aparejo de madera que utilizaban normalmente para cargar la siega sobre las caballerías, hecho con cuatro palos: dos largos paralelos y dos cortos transversales. En los carnavales, delante de los palos cortos de la amuga, colocaban un par de cuernos de toro y detrás dos cencerros y salían a correr por las calles, detrás de los chicos y de las chicas con la intención de levantarles las faldas con los cuernos y hacerlas gritar. Al finalizar, pasaban de casa en casa pidiendo la voluntad a los vecinos, que respondían obsequiándoles cada uno con lo que buenamente podía: garbanzos, huevos, tocino... con esta colecta se reunían en una casa a merendar: el martes para los mayores y el domingo los niños.
El Domingo de Ramos se abría la ermita de la Soledad, situada junto al nacimiento y, desde allí los pasos iban en dirección a la Iglesia parroquial, acompañados por los vecinos. Hoy un cartel en la puerta nos advierte del peligro de ruina y abandono y aquellas procesiones ya sólo quedan en el recuerdo. Algo parecido sucede con el Corpus Christi cuya solemne celebración se ha perdido, igual que la costumbre de decorar las fachadas de las casas con altares y alfombrar las calles con pétalos de rosas, palmas rizadas y hierbas de “Santa María de Huerta” que, al paso de la procesión, desprendían su inconfundible olor.
Junto a las fiestas, los días de mercado eran los de mayor afluencia de público. La llegada de los vendedores y su variada oferta de mercancías eran pregonados por el herrero, anunciando el punto de venta: el soguero de Valdelcubo que hacía sogas o el tío Félix el cacharrero que vendía todo tipo de loza, se instalaban en la plaza. Otros iban vendiendo de casa en casa, como Teresa que, desde Sigüenza iba caminando hasta Horna a vender pescado que llevaba en una cesta sobre su cabeza. Dos horas le costaba recorrer los 11 kms. que separan ambas localidades. El señor Ramón venía con su borrico cargado de frutas y verduras frescas; desde Extremadura viajaban vendiendo por los pueblos el pimentón de La Vera y desde Anguita llegaba un vendedor de libros y del calendario zaragozano de Don Mariano Castillo, muy apreciado entre los agricultores por la predicción meteorológica anual que acompañaba al almanaque.
De aquellos agricultores de su estilo de vida y aperos de labranza quedan testigos materiales: trilladeras, yugos con barzón y labrija, hoy en desuso, sirven para decorar las paredes de las viviendas, que junto a las fotografías y recuerdos, forman la memoria colectiva de Horna.
El Archivo Municipal de Horna
Horna fue uno de los últimos municipios en incorporarse voluntariamente a la administración municipal seguntina en el año 1973.
Una mañana, acompañados por Juan de Miguel, su representante pedáneo, visitamos diferentes edificios municipales, hasta localizar el archivo en el consultorio local. Un total de cuatro metros lineales de documentación fueron trasladados al municipal de Sigüenza. El recuperado archivo de Horna contiene documentación que permite reconstruir su historia desde el siglo XIX al momento de la incorporación voluntaria al Ayuntamiento de Sigüenza: actas de plenos, registros de matrícula industrial y comercial, presupuestos municipales y los últimos padrones que reflejan el movimiento migratorio experimentado por su población.