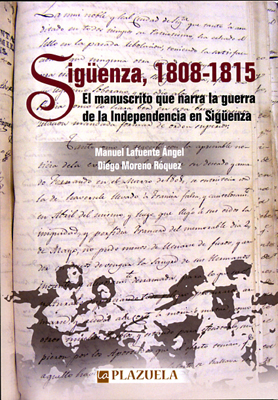Juan Cabré Aguiló nació el 2 de agosto de 1882 en la población turolense de Calaceite. A partir de 1908 empezó a recorrer las tierras de Guadalajara para colaborar en las excavaciones costeadas por Enrique de Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo. Muchos de los trabajos de Cabré fueron aportaciones pioneras a la arqueología de esta provincia, pero algunos de sus descubrimientos quedaron solo anotados para futuras investigaciones que nunca se consumaron, y acabaron olvidados en un cajón.
Cabré realizó en Bujarrabal uno de esos hallazgos que luego nunca más nadie vio. Hace unos treinta años volvió a citarlo un arqueólogo, rescatándolo así del olvido y apelando a la necesidad de indagar en el archivo personal de Cabré para posibilitar un conocimiento más completo del arte rupestre alcarreño. Pero ahí quedó eso. Nosotros, después de buscar con mucho interés lo que Cabré vio en Bujarrabal, lo hemos «redescubierto». Ojalá las estudiosas y estudiosos de los vestigios arqueológicos acaben otorgándole la importancia que, sin duda, merece.
Con motivo de este 140 aniversario del nacimiento de Juan Cabré (al que podríamos sumar el Año Cerralbo que se está conmemorando) y de la puesta en valor de su legado documental que aún está por difundir, hemos pensado que era oportuno rendirle aquí un pequeño homenaje repasando su trayectoria.

Juan Cabré posa con su hijo Enrique (delante de él); su esposa, Antonia Herreros, y su hija Encarnación (ambas a su derecha), rodeados de una cuadrilla de obreros. Campaña de excavación en el castro de Las Cogotas, en Cardeñosa (Ávila), hacia 1927.
Cabré, estudiante de arte
Aunque Juan Cabré acabó convirtiéndose en arqueólogo —cosas del destino—, en realidad de joven soñaba con ser pintor. No en vano, en el ejercicio de su futura profesión demostró ser un buen dibujante. La destreza con el lápiz, así como las primeras nociones sobre el proceso fotográfico y las técnicas de revelado, las adquirió en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, donde estudió desde los dieciocho hasta los veintiún años. También en esa ciudad tomó clases del pintor Mariano Oliver Aznar, especializado en temas costumbristas y gran retratista.
Desde Zaragoza, Cabré saltó en 1903 a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, con la clara intención de convertirse en pintor. Eso fue gracias a una beca —entonces le llamaban «pensión»— que se otorgaba a «hijos de padres pobres», no sin antes aprobar una oposición que consistía en realizar, a puerta cerrada, diversos trabajos artísticos. Desde luego, no le regalaron nada. Duraron siete años aquellos estudios, que compaginó con encargos de restauración y reproducciones de cuadros famosos, lo que le permitió empezar a ganarse la vida.
La arqueología como afición
Gracias a la relación de amistad que Juan Cabré fraguó desde bastante joven con algunos entusiastas de la historia calaceitana y bajoaragonesa, primero en su pueblo natal y luego en Madrid, fue madurando su afición por la arqueología. Aquel entretenimiento consistía, en un principio, en pasear por el campo para buscar restos arqueológicos o manifestaciones artísticas rupestres que exaltaran el floreciente pasado del territorio. En uno de esos periplos, unos campesinos le mostraron las pinturas de la Roca dels Moros del barranco de Calapatá, en Cretas (Teruel), hacia 1903, y que luego estudió. Paralelamente empezó a realizar excavaciones en el poblado ibérico de San Antonio, a un kilómetro de Calaceite. Eran campañas poco planificadas, y que llevó a cabo en varios periodos vacacionales de verano.
Después de que el abate Henri Breuil, que era profesor de Prehistoria y Etnografía de Ciencias en Friburgo (Suiza), se interesara por los descubrimientos de Cabré, juntos firmaron en 1909 un artículo sobre el hallazgo de las pinturas rupestres de Calapatá que fue publicado en la revista L’Anthropologie. Aquello sirvió para proyectar al calaceitano como reconocido investigador de la Prehistoria en el ámbito nacional e internacional.
Amistad y colaboración con el marqués de Cerralbo
Juan Cabré conoció al marqués de Cerralbo en Madrid, quizá gracias a la intermediación del erudito y coleccionista aragonés Sebastián Monserrat, o a través del historiador jesuita Fidel Fita. Y probablemente fueron los trabajos de Cabré los que suscitaron el interés del marqués de Cerralbo por la arqueología cuando este ya tenía 63 años. De ahí nació la primera propuesta de Cerralbo para que el joven calaceitano iniciara, en 1908, su colaboración en el estudio de Arcóbriga, el entonces recién descubierto asentamiento celtíbero y romano en Monreal de Ariza. Así, Cabré participó en todos los trabajos arqueológicos de Cerralbo hasta el fallecimiento de este, en 1922.

El marqués de Cerralbo (en el centro), la marquesa de Villa-Huerta (a su izquierda, con un paraguas blanco) y habitantes de Ambrona, junto a los restos de Elephas hallados en el yacimiento. Fotografía de Juan Cabré (h. 1911-1917). Archivo Cabré, IPCE, Ministerio de Cultura y Deporte.
Cerralbo establecía cuáles debían ser los yacimientos que se excavarían y ponía los medios humanos y económicos necesarios para que las prospecciones se llevaran a término, y luego Juan Cabré le ayudaba en el estudio de las piezas que eran extraídas y trasladadas al palacio de verano del marqués, en Santa María de Huerta (Soria). Pero Cabré también visitó bastantes de esos yacimientos, como dan cuenta sus cuadernos de anotaciones y las numerosas fotografías y dibujos que realizó in situ. Aun así, los resultados de esa colaboración en la limpieza, el inventariado, la restauración —si era necesaria— y el análisis de las piezas arqueológicas fueron publicados exclusivamente por el marqués de Cerralbo, y Cabré y él nunca llegaron a firmar ningún libro o artículo juntos.
Un prestigioso arqueólogo
Cabré, además de colaborar con Cerralbo, también mantenía nexos con el Instituto de Paleontología Humana de París. Después de documentar múltiples estaciones de arte rupestre junto con el abate Breuil, empezó a dirigir, en 1916, sus propias excavaciones arqueológicas. La primera la llevó a cabo en el Collado de los Jardines, en la población jienense de Santa Elena. Posteriormente, entre sus muchos trabajos, son destacables sus investigaciones en el castro vetón de Las Cogotas, en Cardeñosa (Ávila), que se convirtieron pronto en todo un clásico de la arqueología para el estudio de la Edad del Hierro, el período histórico anterior a la llegada de los romanos a la península ibérica.
A partir de 1927, Juan Cabré incorporó en los trabajos arqueológicos a su hija, Encarnación Cabré Herreros, con la que firmó varios de sus estudios y que se convertiría en la primera arqueóloga española. Esta recibió un merecido reconocimiento a su trayectoria intelectual en el Primer Simposio de Arqueología de Guadalajara, celebrado en Sigüenza en octubre de 2000. Como continuadora de la labor pionera que inició su padre junto al marqués de Cerralbo, Encarnación Cabré contribuyó notablemente al conocimiento arqueológico de la provincia de Guadalajara.
Se estima que Juan Cabré estudió a lo largo de su vida cerca de cien estaciones de arte rupestre en España, entre ellas, la cueva de los Casares en Riba de Saelices y la cueva de la Hoz en Santa María del Espino, que cuenta también con pinturas y grabados prehistóricos y que descubrió en 1934.

Calco de grabado rupestre con representaciones de cérvidos, équidos y un rinoceronte en la cueva de Los Casares, en Riba de Saelices. Realizado por Juan Cabré (h. 1934). Archivo Cabré, IPCE, Ministerio de Cultura y Deporte.
A la muerte del marqués de Cerralbo, Cabré fue nombrado, por testamento, director vitalicio del Museo Cerralbo de Madrid, desde donde impulsó la catalogación y preservación de las colecciones que allí se custodiaban y que debían donarse al Museo Arqueológico Nacional (MAN). En 1939, acabada la guerra civil, fue cesado de este cargo después de abrírsele un expediente de depuración. Al año siguiente pasó a ocuparse de la Sección de Prehistoria del Instituto Diego de Velázquez de Arte y Arqueología, del CSIC. Más adelante, en 1942, Cabré obtendría por oposición la plaza de preparador de la Sección de Prehistoria y Edad Antigua del MAN, cargo que desempeñó hasta el momento de su muerte, el 2 de agosto de 1947, el mismo día que cumplía 65 años.
Por tierras de Guadalajara
Las excavaciones del marqués de Cerralbo en las que Juan Cabré participó, según algunos autores, alcanzarían la cifra de entre 116 y 118 yacimientos, aunque de muchos no ha quedado constancia de que los visitara o estudiara.
La historiadora Gabriela Polak, basándose en las anotaciones de campo, fotografías y cartas de Juan Cabré, ha hecho una relación de las 53 estaciones arqueológicas en las que este, con toda seguridad, colaboró con Cerralbo. Su distribución territorial sería como sigue: 29 en la provincia de Guadalajara, 21 en la provincia de Soria, 2 en la provincia de Zaragoza y una en la de Segovia.

Almacén en el palacio de verano del marqués de Cerralbo, en Santa María de Huerta (Soria), con la colección de urnas cerámicas del castro de El Castejón y de la necrópolis de Los Centenales, ambos en Luzaga. Fotografía de Juan Cabré (h. 1919). Archivo Cabré, IPCE, Ministerio de Cultura y Deporte.
Esos 29 yacimientos de Guadalajara sobre los que Cabré dejó anotaciones mientras colaboraba con Cerralbo serían los siguientes: campamento íbero-romano, en Aguilar de Anguita; necrópolis del Altillo del Prado del Río, en Aguilar de Anguita; yacimientos de El Tejar, Los Villares, La Torrecilla y El Torrejón, en Turmiel; ruinas de La Caba, en Ciruelos; necrópolis de La Navafría, en Clares; necrópolis de La Cabezada, en Torresaviñán; necrópolis de Las Llanas, en La Olmeda de Jadraque; necrópolis de Los Centenales, en Luzaga; necrópolis de Nuestra Señora del Robusto, en Aguilar de Anguita; necrópolis de inhumación, en Palazuelos; necrópolis visigoda, en Renales; dolmen del Portillo de Las Cortes, en Aguilar de Anguita; yacimiento neolítico, en Renales; yacimiento de El Rebollar, en Tordelrábano; necrópolis de La Cava, en Luzón; necrópolis de Los Acederales, en La Hortezuela de Océn; industria lítica postpaleolítica de La Cabezada, en Aguilar de Anguita; necrópolis de la carretera vieja, en Aguilar de Anguita; necrópolis, en Padilla del Ducado; sepultura colectiva neolítica de La Covatilla, en Alcolea del Pinar; poblado neolítico de La Rabera, en Alcolea del Pinar; fuente de la Peña de Los Estudiantes, en Alcolea del Pinar; castillo ciclópeo del Picoz, en Garbajosa; poblado del Cerro de las Carabinas, en Maranchón; necrópolis de La Calzada, en Torresaviñán; pueblo ibérico-romano de La Pinilla o Palmezuela (¿Alcolea del Pinar?); piedras de cazoletas de La Blanquinaza, en Garbajosa; yacimiento de La Campanera, en Garbajosa; necrópolis neolítica de La Mestilla (¿Aguilar de Anguita?).
Lo que Juan Cabré vio en Bujarrabal
El arqueólogo Juan Antonio Gómez-Barrera, en los años noventa del siglo pasado, repasaba las notas de Juan Cabré donde aparecían citados algunos descubrimientos arqueológicos de este en Guadalajara, tanto de pinturas rupestres como de petroglifos. En esa especie de balance de lo que se conocía gracias a Cabré y lo que solo vio este, Gómez-Barrera señala la evidencia «no confirmada» de grabados rupestres en Bujarrabal.
Al leer aquello, nos llevamos una gran sorpresa. El hecho de que se reseñara la existencia de petroglifos en Bujarrabal y no tuviéramos constancia de que fueran conocidos, nos impulsó a buscarlos. Los encontramos el 31 de diciembre de 2021. Sin ser unos expertos y aunque se trata de figuras geométricas y, por tanto, carecen de la espectacularidad que tendrían unas figuras antropomorfas o animales, nos parece que son de enorme interés. No obstante, eso deberán determinarlo con mayor precisión las arqueólogas y arqueólogos que se decidan a estudiarlos.

Petroglifos en Bujarrabal, de los que Juan Cabré dejó constancia. Fotografías de M. Fortuny y A. Gil (31 de diciembre de 2021).
El legado documental y gráfico de Juan Cabré
Juan Cabré hizo calcos a tamaño natural en papel vegetal, realizó dibujos y tomó fotografías de las pinturas y grabados rupestres que contempló, así como de muchas de las piezas halladas en los yacimientos. Los calcos se conservan desde un principio en el Museo Nacional de Ciencias Naturales; la documentación escrita, en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y las fotografías, en la Fototeca del Instituto del Patrimonio Nacional de España (IPCE), que permite consultar dichas imágenes a través de su página web. Además, en su pueblo natal, Calaceite, se puede visitar el Museo Juan Cabré, que se creó para difundir su legado.
Una tesis doctoral, dos artículos y un libro interesantes
Un completo y actualizado estudio de la trayectoria vital y profesional de Juan Cabré es la magnífica tesis doctoral de Gabriela Polak, Los legados documentales en la historiografía arqueológica española: el CeDAP de la UAM y el ejemplo de Juan Cabré Aguiló (1882‑1947), Universidad Autónoma de Madrid, 2018 [en red].
También leímos con atención los dos artículos del gran especialista en arte rupestre Juan Antonio Gómez-Barrera: «Contribución al estudio de los grabados rupestres postpaleolíticos de la Península Ibérica: las manifestaciones del Alto Duero», Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, tomo IV (1991), pp. 241-268; y «El abrigo de “El Portalón” (Villacadima, Guadalajara): nuevos calcos de sus pinturas y una propuesta para su protección y conservación», Wad-Al-Hayara, 23 (1996), pp. 36-69.
Es muy recomendable, por el tema guadalajareño que trata, el libro que recopila diversos estudios de Juan Cabré [con la colaboración de María Encarnación Cabré Herreros], Investigaciones en las cuevas de los Casares y de la Hoz (1934-1941), Sigüenza, Ediciones de Librería Rayuela, 1998. En él puede leerse también el estudio preliminar titulado «Comentarios y anotaciones sobre la vida y la obra de Juan Cabré Aguiló», del arqueólogo Ernesto García-Soto.
Marga Fortuny y Antonio Gil Ambrona