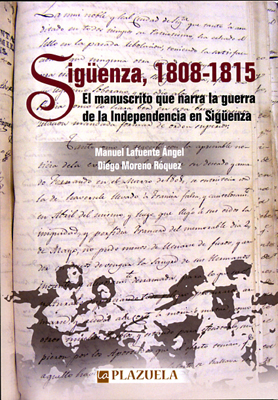“Y se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras de la tierra”. Apocalipsis 6:8
Todo sucedió en la segunda década de siglo XX, una nueva centuria que nació llena de esperanza en mejoras sociales y tecnológicas. Como siempre, la política, la economía y sobre todo las noticias de la guerra que asolaba a Europa llenaban los diarios internacionales. El paro y la pobreza seguía siendo el azote de los más humildes y en muchos países las hambrunas diezmaban la población. La medicina y la ciencia habían avanzado más que nunca, pero sin embargo surgían nuevos retos a los que era difícil dar respuesta. Quizás fuera porque tradicionalmente, en la mayoría de los países, se puso siempre más interés en atender enfermedades que en evitarlas.
En 1918 Europa se desangraba con la tragedia de la Primera Guerra Mundial y además, por doquier, surgía un enemigo más feroz e invisible que las balas y los gases mostaza. Una enfermedad pestilente y letal comenzó a afectar a la mayor parte de la población por todos los rincones del mundo. Afectó a la mayor parte de los países de Europa, de América, de África, de Asia y de Oceanía; tan sólo algunas zonas aisladas geográficamente se libraron de ella. Los científicos desconocían su origen y tampoco disponían de medios eficaces para su tratamiento. ¿Sería su agente causal un bacilo, una asociación de bacterias, un virus filtrable? Parecía que su transmisión era respiratoria aunque existían muchas controversias al respecto. Unos hablaban de influenza o gripe, otros de pestilencia, de tifus, dengue… etc. No era como la gripe a la que estaban acostumbrados cada invierno.
La mayoría de los médicos acabó por admitir que podía tratarse de una influenza o gripe, aunque entonces no se conocía el microorganismo que la causaba. El primer término había surgido en Italia en año 1743 durante una gran epidemia, al suponer que su origen podía encontrarse en la influencia del frío para unos, o en la influencia de los astros para otros. Más tarde se comenzó a emplear la palabra “gripe” que proviene del francés “grippe”, que significa agarrar, coger, temblar de frío o encontrarse mal (griparse).

"Autorretrato con gripe española". Edward Munch. El artista noruego lo pintó mientras padecía la enfermedad (1918).
Al principio, los síntomas eran similares a una gripe convencional: fiebre, irritación de garganta y dolor de cabeza. Pero en pocos días, de forma repentina comenzaban a sufrir pérdida de audición, mareos, convulsiones, falta de olfato y visión borrosa. Aparecían manchas oscuras por el cuerpo y el empeoramiento iba en aumento. Las pocas autopsias realizadas mostraban los pulmones endurecidos, rojos y encharcados. Las células de los pulmones que debían estar llenas de aire, se hallaban tan llenas de líquido que las víctimas morían ahogadas. Cuando a los pobres desgraciados les aparecían manchas marrón oscuro en las mejillas comenzaba la asfixia. En pocas horas la piel se tornaba en un color negro azulado, que indicaba cianosis o falta de oxígeno. Y después de mucho sufrimiento su vida se desvanecía irremediablemente. Sobre todo se cebaba con individuos jóvenes de entre 20 y 40 años. Por lo que sabemos actualmente, se producía una reacción exagerada del sistema inmunitario (“tormenta de citoquinas”), que acababa con el propio individuo, como lo hace el actual Covid-19. Seguro que a algunos de ustedes este término ya les suena.
En el frente bélico, la falta de higiene y condiciones de insalubridad, hicieron posible que la epidemia se propagase con una gran virulencia. Bastante tenían los medios de comunicación de los países en guerra con las noticias del frente de batalla, como para prestar atención a esas nuevas fiebres que no discriminaban entre amigos o enemigos. No era patriótico hablar de esta enfermedad mientras miles de jóvenes se dejaban la vida en las trincheras. La cruel realidad fue que esta pestilencia, en el último trimestre del 1918, provocó muchas más víctimas que la Gran Guerra. Cualquier noticia sobre la nueva epidemia en los países beligerantes estaba totalmente censurada. En España, país neutral, la prensa se hizo eco de los numerosos casos que azotaban el país y la mortalidad que causaba. El primer caso oficialmente registrado en Madrid fue en mayo de 1918, meses después de que se hubieran diagnosticado miles de casos de la enfermedad por del mundo. Al llegar estas noticias al resto de Europa acabaron por convertir a esta epidemia en “la gripe española”. De alguna forma había que llamarla para poder diferenciarla, y echar la culpa al “otro” siempre sale políticamente ventajoso. Pero a sarcasmo y chulería no iban a ganarnos, y en España al principio se le denominó “la fiebre de los tres días”, ya que se supuso que sería una enfermedad leve como en años anteriores, lo que se debió rectificar poco tiempo ante la gravedad de los casos. Poco después se la llamó “soldado de Nápoles”, nombre de una canción de la zarzuela de moda, que resultaba más pegadiza y biensonante que “gripe”. En otros países también se echaba la culpa a otros: en Senegal era la “gripe brasileña” y en Brasil la “gripe alemana”, en Dinamarcaera la “fiebre que provenía del sur”, en Polonia era la “enfermedad bolchevique”, y en Persia se culpaba a los británicos de este mal. Y así, ante lo temido, desconocido e incontrolable, cada cual buscó una respuesta en la culpa a los otros y sus demonios. También estaban los incrédulos, para los cuales era una conspiración — arma bioquímica empleada por los enemigos, aunque afectaba a los dos bandos y los países neutrales también.
Aunque el foco originario se desconoce, lo que sí está claro es que no fue en España dónde se originó. Ya en otoño de 1917 se habían producido casos en algunos campamentos militares estadounidenses, hecho que se pasó por alto al existir prioridades bélicas más importantes. El 4 de marzo de en Fort Riley (EEUU) fue notificada la enfermedad en más de 100 soldados, que a la semana siguiente pasaban de 500. Los síntomas fueron recogidos por los médicos militares americanos: piel grisácea, dilatación de pupilas, fiebre muy alta, taquicardia, respiración rápida y agotamiento extremo. De no remitir los síntomas la muerte sobrevenía entre las 24 y 48 horas posteriores. En mayo de 1918, cientos de miles de reclutas estadounidenses seguían siendo enviados a Europa para combatir en la Gran Guerra. Con alguno de estos pobres soldados que se habían contagiado por el virus, la enfermedad saltó a Francia, luego pasó al Reino Unido, después a Italia y a Alemania. A España saltaría en último lugar, pero a pesar de ser un problema a nivel internacional, para los medios de comunicación parece que fuera el único país afectado. Se estima que en España, que en esos años contaba con escasos 20 millones de habitantes, la gripe de 1918 produjo unos 200.000 muertes, y unos 8 millones de infectados. Una catástrofe económica y demográfica de la que tardaría decenas de años en recuperarse.
En el recinto militar de Camp Devens (Boston), parece que se inició la segunda oleada de la pandemia, propagándose durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 1918 por todo el mundo, afectando a todo aquel que no había contraído la enfermedad en la fase anterior. Fue la oleada más mortífera de todas (75 % de las muertes de toda la pandemia), posiblemente agravada por un lado, por la existencia de condiciones socio-sanitarias que favorecían la propagación del brote (pobreza, miseria, extenuación, falta de recursos sanitarios, familias destrozadas por la primera oleada), y por otro lado por una mayor virulencia del virus que se cree sufrió una mutación. La tercera y última oleada comenzó a principios de 1919, duró toda la primavera y causó incluso más casos, pero no fueron tan graves como en la segunda oleada.
En España el gobierno promovió el cierre de teatros, corridas de toros, eventos deportivos y religiosos, lo que provocó enfrentamientos entre autoridades civiles y religiosas. Los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad estaban limitados a intervenciones no farmacéuticas, como la promoción de una buena higiene personal, la implementación del aislamiento, la cuarentena y el cierre de lugares públicos como las escuelas y los teatros. Cuanto mayor contacto hubiese entre la gente, más posibilidades existían de reproducir el brote. Las aglomeraciones se convirtieron en el entorno más adecuado para que la gripe que se contagiara con mayor facilidad. En muchas ciudades americanas eran tantos los cadáveres que tuvieron que convertir los tranvías en coches fúnebres para gestionar la demanda. En ocasiones los muertos permanecían en sus casas durante varios días porque era imposible encontrar personal suficiente para proceder a su enterramiento. En algunas ciudades se impusieron ordenanzas que exigían el uso de mascarillas en público. También aparecieron miles de remedios que se publicitaban como milagrosos. Los médicos también utilizaron los recursos a su alcance: sangrías, oxígeno, quinina o aspirinas; tratamientos en dosis tan altas que es posible que agravaran más el estado de los pacientes. Profesionales y pacientes se agarraban a cualquier posibilidad por increíble que hoy nos parezca. ¿No hacemos nosotros lo mismo?
La gran epidemia de la gripe de 1918 desapareció en 1920 de una forma muy parecida a como había empezado, posiblemente porque mató a todo el que pudo y por estar la mayoría de los supervivientes inmunizados. El desastre demográfico y económico que supuso a nivel mundial fue mayor que el de las dos guerras mundiales. Se calcula que afectó a unos 500 millones de personas, de las que fallecieron entre 50-100 millones. Aunque la pandemia desapareció, no lo hizo el virus de “la gripe española” (H1N1), pues continuó circulando por todo el mundo como un virus estacional durante los 38 años siguientes.
Llevamos 100 años en que los científicos nos han estado avisando del gran riesgo que existía de una nueva pandemia por “influenza”, pero hicimos oídos sordos. En la actualidad, tenemos mejores Sistemas Sanitarios que hace 102 años, pero sin embargo somos mucho más vulnerables a la transmisión rápida de enfermedades a nivel internacional que hace un siglo. Los medios de locomoción nos permiten ir de un continente a otro en cuestión de horas. Una persona que ignore que tiene una enfermedad transmisible puede llevarla de un país a otro, y transmitirla a otros viajeros y a sus familiares antes de presentar ningún síntoma.
En 2020 no ha sido una gripe H1N1 como se auguraba, pero el SARS COV-2 no ha hecho más que empezar y su virulencia ya la conocemos. La Pandemia del Coronavirus sólo acabará cuando no se produzca transmisión comunitaria y los casos positivos se encuentren en un nivel muy bajo. Para lo que tan solo tenemos dos soluciones: inmunidad o distanciamiento. Hoy por hoy, la única forma de inmunizarnos es pasar la enfermedad, y tampoco está muy claro lo que durarán los anticuerpos si logramos sobrevivir. Pues ustedes deciden...
Este otoño, más que nunca, será imprescindible que todos los grupos de riesgo se vacunen de la gripe para evitar la coincidencia de la infección por influenza y coronavirus,… que será mortal para muchos.
Rita Rodríguez
Lecturas recomendadas sobre la gripe de 1918: El jinete Pálido, trabajo de investigación de Laura Spinney y la novela de ficción Mariela de Yolanda Guerrero, editadas ambas mucho antes que llegara el Covid-19.