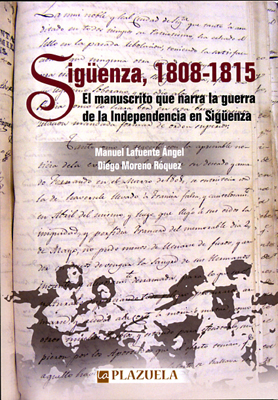La obtención de la sal, por diversos métodos, ha dejado rastros materiales que atestiguan su relación con el devenir de las poblaciones humanas desde antiguo. En efecto, el acceso a un suministro de sal, cuanto más previsible mejor, permitió a los grupos humanos la colonización de nuevos territorios y explica las riquezas, relaciones de poder e influencias, en distintas sociedades. Así los asentamientos agrícolas y ganaderos, en diferentes partes del mundo, están íntimamente relacionados con la disponibilidad, en cantidad, calidad y precio, de este recurso imprescindible para la supervivencia humana y animal.

Salinas de la Olmeda. Entroje de sales y noria.
El paso de sociedades agrícolas y ganaderas a industriales y de servicios también ha dejado su huella en las formas de uso, obtención y aprovisionamiento de sal de las mismas. Dichos cambios socioeconómicos, a su vez, están en el origen de movimientos de población que, a veces, han sido masivos como los producidos, a lo largo de los siglos XIX y XX, en todos los continentes y en diferentes momentos.
Unos lugares donde se puede ver el efecto de ese movimiento migratorio es en los pueblos donde había una salina de interior. Tomaremos como muestra un grupo de poblaciones, de diferentes zonas de la península, con la característica común de tener en su término municipal una salina de este tipo declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Son las siguientes: Añana (País Vasco), Arcos de las Salinas (Aragón), Gerri de la Sal (Cataluña), Imón (Castilla-La Mancha), Peralta de Calasanz (Aragón), Poza de la Sal (Castilla y León) y Saelices de la Sal (Castilla-La Mancha).
En el cuadro siguiente, tomado de la tesis doctoral de Katia Hueso, se puede ver que, en la primera década del siglo XX, sólo hay tres pueblos, de los mencionados, donde no baja el número de habitantes.

Fig. 1: Evolución de la población en municipios con salinas de interior protegidas como BIC1
Son Arcos de las Salinas, Gerri de la Sal y Saelices de la Sal. En los dos primeros, incluso, aún hay un ligero aumento de la población. Que cae imparable, a partir de la década siguiente y hasta final de siglo, en el caso de Arcos de las Salinas y un poco más lentamente en el caso de Gerri de la Sal, con un ligero repunte en la década de los 50, pero que también termina por caer inmediatamente después. El caso de Saelices de la Sal es especial porque mantiene su población, casi sin variaciones durante cuatro décadas, hasta después de la Guerra Civil. Explicar este y otros casos particulares (por ejemplo, el aumento de población que se da en Añana durante las décadas de los años 30 y 40 pero que no alcanza a recuperar la situación de principio de siglo) requeriría explicaciones detalladas, sobre las circunstancias propias de cada lugar, que están fuera del alcance de este artículo.

Fig. 2: En el pasado, los salineros de la Olmeda de Jadraque (Guadalajara) residían en la propia salina. Foto: Archivo del Condominio de las Salinas de Imón y de La Olmeda, principios del siglo XX
La imagen de conjunto es que, a pesar de puntuales momentos de mantenimiento, y aún leves aumentos, la tendencia general es la de flujos migratorios de salida de esos municipios desde los primeros años del siglo XX. Es decir, cincuenta antes del momento tenido como principio de la emigración rural. Que, eso sí, es cuando la corriente migratoria es mucho más clara y ya no se ven ni esos discretos mantenimientos, o ligeras recuperaciones, que aparecen en algunos pueblos en la primera mitad del siglo.
El proceso de urbanización
El siglo XX, en cuanto a población se refiere, es una continuación del crecimiento que viene del siglo anterior. El ser humano, que tardó varios miles de años en alcanzar los 1000 millones de individuos (lo hizo a principios del siglo XIX), dobló esa cantidad en poco más de 100. Un espectacular aumento debido a cambios revolucionarios en la obtención de alimentos, las formas de producción, los adelantos médicos y las pautas de higiene. Así, la revolución agrícola neolítica primero, la industrial y energética después, junto con la microbiológica (el principio de la desaparición de mortalidades catastróficas periódicas) alumbraron una revolución demográfica que se dejó sentir a escala planetaria desde 1800. Algunas de las consecuencias de esos cambios socioeconómicos y demográficos fueron el aumento de la tierra cultivada, la explotación a gran escala de recursos naturales (y sus posteriores transformaciones) y el aumento de los intercambios comerciales y culturales debidos a las mejoras del transporte. De esta forma, se produjo un considerable aumento de la población en los centros de trabajo y nudos de comunicación que eran las ciudades ya existentes y otras de nueva creación. En ese proceso, millones de personas en todo el mundo dejaron sus tierras de origen para establecerse en otras. Muchas veces en diferentes continentes. De manera que la distribución predominantemente urbana, que podemos ver en el siglo XXI, tiene sus orígenes hace mucho más de cien años.
Es importante señalar que el aumento de la población mundial se dio incluso en lugares pavorosamente insalubres, como las ciudades industriales y mineras del siglo XIX, y a pesar de las innumerables guerras acaecidas en ese y el siglo siguiente. En el caso europeo, eso significa las guerras napoleónicas y las dos guerras mundiales además de multitud de conflictos menos extensos geográficamente, pero muy significativos, en cuanto al número de víctimas a escala local. En España, por ejemplo, las guerras carlistas, en el XIX, y la guerra civil en el primer tercio del XX.
En el siguiente gráfico se refleja el crecimiento del número de habitantes en dos ciudades españolas que aumentaron su población, entre otras razones, debido al éxodo rural.

Fig. 3: Población de Madrid y Barcelona en los siglos XIX y XX. Fuente: Para el año 1800, diversas estimaciones de la época. Desde 1857, inclusive, datos censales INE. Elaboración propia.
En los primeros años del siglo XIX Madrid y Barcelona rondaban los 100.000 habitantes. Más cerca de esa cantidad la segunda y algo más elevada la cifra de Madrid. En poco más de cincuenta años, según el Censo de 1857, Barcelona se acerca a los 200.000 (183.787) y Madrid a los 300.000 (281.170) y ahí comienza un ascenso más acusado para la segunda mitad del siglo. En 1900, ambas ciudades sobrepasan el medio millón de habitantes: Barcelona tiene 528.946 y Madrid 540.109. Para doblar esa cifra, y llegar al millón de habitantes, sólo habrá que esperar treinta años. En la siguiente década, con la guerra por medio, el crecimiento se frena un poco. Pero ni para ni, mucho menos, desaparece. Y es en los años cuarenta, cuando el crecimiento de las dos ciudades se dispara. Podríamos decir que son dos casos excepcionales y que su crecimiento obedece a diferentes circunstancias, muchas de ellas, especiales o casi únicas.
Veamos entonces otras dos ciudades: Zaragoza y Sevilla. Ambas capitales regionales y de interior. Descartemos, así, el caso de algunas ciudades costeras que vieron crecer mucho su población como consecuencia de la generalización del turismo, nacional e internacional, en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX.
En el gráfico se puede ver el crecimiento, constante y sostenido, de estas dos ciudades durante los siglos XIX y XX. Ambas coinciden con la tendencia vista en los casos de Madrid y Barcelona. Subida de la población en la primera mitad del XIX y vuelta a subir, significativamente, en el cambio de siglo. Desde ese momento, y tras una ligera pausa en la tendencia que no retroceso, vuelven a subir. En el siglo XX los datos de aumento de habitantes, en todas las décadas, son indiscutibles. Sevilla y Zaragoza crecen en población, de forma clara, incluso en la década de los 30 que es la de la guerra.

Fig. 4: Población de Sevilla y Zaragoza en los siglos XIX y XX. Fuente: Para el año 1800, diversas estimaciones de la época. Desde 1857, inclusive, datos censales INE. Elaboración propia.
La misma dinámica de aumento de la población se puede ver en otras ciudades cuyo crecimiento económico fue reclamo para la atracción de numerosos trabajadores y sus familias. Hasta comienzos del último cuarto del siglo XX parte de ese flujo migratorio, del campo a la ciudad, recaló en las capitales de provincia. Sin embargo, el final de siglo XX, y principios del XXI, será el momento en que también esas ciudades medias empiecen a ser emisoras de emigrantes y no receptoras.
¿Un fenómeno español?
En absoluto. Como se dijo un poco más arriba, el proceso de urbanización es un fenómeno, mundial y antiguo, que se extendió de forma explosiva desde los primeros años del siglo XIX. Lo hizo con diferentes velocidades, pero de forma continua, porque el aumento de la población y los cambios socioeconómicos fueron, y son, mundiales. Aunque se propaguen y asienten de forma diferente según épocas y lugares.
Para ver cómo han evolucionado las poblaciones de ciudades de todo el mundo, es recomendable consultar The transition to a predominantly urban world and its underpinnings2. Ahí se puede comprobar, a través de datos, tablas y gráficos, cómo el crecimiento de la población urbana, en todos los continentes, coincide con esos hitos que ya hemos visto en los ejemplos de cuatro ciudades españolas: un aumento significativo en los primeros cincuenta años del siglo XIX, otro en los albores del siglo XX, y uno muy importante en la década de los 50 de ese mismo siglo. Son datos referidos a ciudades de América, del Norte y del Sur, Europa, Asia, Pacífico e Índico, y África. Una tendencia mundial, común y consistente, durante dos siglos.
Desde hace unos años la palabra “despoblación” aparece tanto en los medios de comunicación españoles que parece como si hiciera falta una pandemia, o un volcán en erupción, para que se hable de otros asuntos. El punto de vista dominante tiende a considerar que el inicio del éxodo rural se produjo en la década de 1950. Pero, aunque es cierto que en esa época hay un punto de inflexión muy acusado, los movimientos migratorios de zonas rurales a urbanas son coincidentes, a escala mundial, en esa misma época. Por eso no es muy acertado identificar los flujos de población, del campo a la ciudad en la segunda mitad del siglo XX, como específicamente españoles.

Fig. 5: Carga de sacos de sal en la estación de Sigüenza. En muchas localidades salineras, la llegada del ferrocarril supuso una breve oportunidad de expansión. Con el tiempo, favoreció la entrada de sales más baratas y competitivas en su territorio de distribución. Foto: Archivo del Condominio de las Salinas de Imón y de La Olmeda, principios del siglo XX
En el caso de las salinas de interior el abandono, especialmente a lo largo del siglo XX, se debe a una concatenación de circunstancias relacionadas. Para empezar, la absoluta dependencia del entorno más cercano para su supervivencia. Porque el pequeño tamaño de la mayoría de estas instalaciones no proporcionó nunca grandes cosechas. Pero fue suficiente para permitir los asentamientos en territorios remotos y mantener, durante mucho tiempo, a poblaciones humanas y a sus ganados. Sin embargo, como era una economía de estricta subsistencia, esta se vio desbordada cuando creció la población y no hubo manera de obtener sustento para todos. Por otra parte, en las salinas más grandes, donde la producción era mayor e incluso tenían mercados asentados, los cambios socioeconómicos les afectaron también, pero por otras causas. Por un lado, la emigración de los clientes tradicionales los fue dejando sin compradores. Por otro, la mejora de los transportes permitió el acceso a esos mercados, que eran cautivos, de sales de las costas marinas a precios con los que no podían competir. Para terminar de complicar el panorama, el siglo XX comenzó con el crecimiento de la industria química a gran escala. Esta es una grandísima consumidora de cloro, un elemento que se obtiene a partir de sal que tiene que ser de gran pureza. Ni la calidad ni la cantidad de la sal, en las condiciones exigidas por la industria, pudieron ser suministradas por las salinas de interior. Más avanzado el siglo la generalización del frío como conservante de alimentos, primero como un proceso industrial, luego a escala doméstica, también contribuyó al descenso de la producción y el cierre de salinas.
En España, la antigua dicotomía centro-periferia, que ya existía en tiempos de la Ilustración3, se vio agudizada en el siglo XIX y se acentuó en el XX4. Las sucesivas oleadas migratorias de las zonas rurales a las ciudades supusieron, como en todos los Estados europeos, el abandono de actividades agrícolas y ganaderas que, en ocasiones, no se recuperaron jamás. Es lo que ocurrió con las salinas de interior, un modo de obtención de sal exclusivo, en Europa, de la península Ibérica. En décadas, de los centenares de salinas de interior que hubo a lo largo de los siglos, apenas quedó alguna decena funcionando porque emigraron las personas que compraban la sal y las que la producían. Los usuarios siguieron cubriendo sus nuevas necesidades allí donde fueron a vivir. Sin embargo, con la marcha de los salineros no sólo se fueron las personas. Con ellas, desaparecieron múltiples conocimientos, de diversos campos, que eran imprescindibles para obtener la sal en unas circunstancias muy especiales.

Fig. 6: Restos de la salina de Aguinaliu (Huesca), una zona muy despoblada. Foto: IPAISAL
1Hueso Kortekaas, K. (2017). Salt in our veins. The patrimonialization processes of artisanal salt and saltscapes in Europe and their contribution to local development. Parthenon Verlag, Kaiserslautern
2Satterthwaite, D. (2007) The transition to a predominantly urban world and its underpinnings. IIED, Nueva York, EEUU. pp: 16-20. https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/10550IIED.pdf
Jesus-F. Carrasco Vayá
IPAISAL – Instituto del Patrimonio y los Paisajes de la Sal.
Este artículo apareció originalmente en el número 30 de Alfolí. Boletín semestral de IPAISAL. Lo reproducimos en La Plazuela con el permino de su autor.