Un pintor principiante que copie de la naturaleza, un paisaje por ejemplo, puede crear una obra de arte bella porque, al fin, solo está copiando belleza. Aunque lo haga con una técnica imprecisa o poco desarrollada. Eso no quiere sugerir que la naturaleza sea perfecta. La armonía no emerge de la perfección. La naturaleza es un lugar horrible donde todos compiten despiadadamente por los recursos, donde unos se matan a otros con procedimientos tan primitivos como las garras y los dientes, generando un gran sufrimiento y sangre por todos los lados. Pero, si atendemos a Thomas de Quincey, hasta el asesinato puede tener su cuota de belleza. Aunque el crimen no sea perfecto, cosa que sólo depende de que las fuerzas del orden tengan aún más arte que el asesino. ¿Acaso no calificamos a un tigre o a un jaguar de criatura extremadamente bella a pesar de la “pequeña imperfección” de que se trata de una máquina de matar implacable? El hecho de matar puede no ser muy edificante o incluso profundamente injusto, pero, como demuestra el ejemplo, puede haber elementos de belleza en el proceso o en las herramientas.

La muerte es seguramente la mayor de las imperfecciones de la naturaleza. A la que pertenecemos, no en el sentido de la ñoñería pseudoecologista tan al hilo de los tiempos, sino de manera completamente literal y constitutiva. Y la prueba es precisamente que nacemos y, sobre todo, morimos. Esto no quiere decir que la naturaleza no tenga mecanismos para autoperfeccionarse. Ella no lo llama “perfección” ni “autoperfección” porque la naturaleza como tal no tiene conciencia, intentemos dejar a un lado por un momento el omnipresente antropocentrismo. Pero, sin duda, cuenta con mecanismos para eliminar los errores y las imperfecciones, podemos llamarlos así. Un individuo enfermo, o demasiado envejecido, o que ha sufrido una herida que lo incapacita, o demasiado débil, es el primero que cae. La naturaleza se autodepura, como haría una sociedad al mando de un supremacista, pero sin mandato superior. Este crudo hecho es el primer truco de su belleza armónica. El segundo es el derivado del matemático e ineludible mecanismo de la selección natural, al que nada vivo inmerso en ecológico litigio se puede sustraer a lo largo de las generaciones. La selección natural cincela las especies en su adecuación al medio y, curiosamente para el observador humano, que sí tiene conciencia e incluso sentimiento estético, el resultado no se puede percibir de otra manera que como belleza. De ahí lo del jaguar, el guepardo o un simple vencejo surcando el aire.
En ese juego de cosas que aparecen, desaparecen o cambian según reglas completamente naturales, es llamativo que el resultado pueda suscitar sentimientos estéticos profundos. Estamos hablando de un mecanismo de generación de belleza automático, no dirigido, no teleológico que diría un filósofo. Que fuerzas tan azarosas puedan crear algo que resulte estéticamente competente ante una mente humana parece un resultado caprichoso, algo para lo que ningún proceso evolutivo estaba programado, algo que no tenía por qué haber pasado. Una maravillosa suerte para nosotros, si se quiere.
Estamos culturalmente condicionados para pensar que la belleza es el resultado de un acto de la voluntad. Los literalistas bíblicos lo sostienen sin duda, también en lo referente al mundo natural. El resto, en mayor o menor medida, hemos heredado algún trazo de la cultura del dirigismo, en el que alguien manda y el resto depende de él (o de Él, o de “ellos” si tocamos tierra vulgar). Una visión teológica moderna, y me da igual de qué religión hablemos, no puede abstraerse a la comprensión que hoy tenemos de los mecanismos de la naturaleza. Con más razón si se quiere dar una explicación a la belleza. En cuanto al buen rebaño de dirigistas contemporáneos, adscritos a todas esas “religiones civiles” modernas, sospechamos que no tienen ningún interés en perder el tiempo buscando explicaciones a la belleza. Aún no saben que son ellos los pasados de moda.

Desde luego, la belleza puede ser fruto de una creación inteligente. En lo moral, intentar el bien es, a la vez, buscar la belleza, como equiparaban los clásicos. En lo material, un canon estético no deja de ser un producto de la determinación de una mente. Todo diseño es, por definición y por etimología, un designio. Un artista, con talento y formación o experiencia adecuadas, crea belleza tras una planificación y una ejecución que busca un fin. Más interesante es que un principiante, que también está dotado de voluntad pero que cuenta con herramientas más precarias, también pueda crear, al menos de vez en cuando, algo que suscita un sentimiento estético al observador.
La naturaleza no necesita esa voluntad para crear belleza, y hemos propuesto dos dispositivos para generarla que prescinden de aquella. Pero el mayor secreto para desplegar toda su armonía es que esos mecanismos para destruir lo imperfecto o para desplegar lo perfecto no son completamente eficaces. Un secreto que jamás señalan los imbuidos del espíritu del perfeccionismo dirigido, incluido este tardoecologismo posmoderno donde la naturaleza es un ideal de reminiscencias panteístas. El mayor secreto de la belleza de lo natural está en la muerte que proporciona un halcón peregrino arrojado en inverosímil picado sobre su víctima, que implica que la paloma cazada evolucionó mucho y mucho tiempo, pero no lo suficiente para librarse constantemente del depredador. Permitiendo por tanto su existencia. Está en que en algún sitio crece un arbusto tortuoso que se condenó a la larga, aunque de momento aguanta, al caer la semilla por azar sobre una roca, no sobre el suelo fértil. Está en que ese paisaje que ahora admiras se ha formado por la reunión inesperada de miles de elementos, vivos o inertes, los primeros en litigio desigual por sobrevivir, los segundos erosionados y torturados por el paso de las eras en términos y matices completamente espontáneos. Todo espíritu sensible se arrodilla ante un árbol centenario, cuajado de las irregularidades que ha dispuesto el azar del tiempo, con más ahínco de lo que lo haría ante una semilla ideal en su redondez o ante un arbolito recién plantado de corteza todavía impecable.

En una ocasión, deambulando por la Wikipedia, hoy ninguneada frente a las llamadas “inteligencias” artificiales, me puse a mirar fotos del Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. Veo fotos recientes, del mismo año de la consulta, y luego veo una serie de carpetas por años o por décadas, voy entrando una a una y encuentro fotos de ese artefacto humano, de esa pared simbólica de los hijos de Judá, hechas hace diez, treinta, más de cien años. Todo un registro minucioso de sus cambios durante cerca de diecisiete décadas. Pocas obras arquitectónicas cuentan con un archivo fotográfico tan largo, al menos igual de accesible. Pues bien, resumo en una palabra los cambios en lo sustancial en todo ese tiempo registrado: ninguno. Aunque sí los ha tenido desde que se edificó, por supuesto. El Muro en absoluto se ha conservado con la perfección con la que, sin duda, intentaron construirlo sus arquitectos, hace dos mil años. Hay sillares deteriorados, con esquinas rotas, hay piezas erosionadas, hay irregularidades salpicadas por toda su superficie. Ese muro antiguo se conserva cargado de imperfecciones producto de la historia. Se conserva o más bien es conservado porque, como demuestran las fotos, nadie osa alterar ese estado de cosas. Es quizá uno de los mayores ejemplos patrimoniales de respeto a lo heredado, de rechazo al intervencionismo, de aceptar lo que hay en lugar de imponer. Hasta las mismas matas que crecen ancladas en las juntas sin argamasa permanecen en su sitio, año tras año, década tras década, en espontánea dinámica de colonización, crecimiento y muerte. Nadie las toca, ni las arranca, nadie añade modernos polímeros de color perfecto para restaurar –diríamos mejor falsificar– una esquina de una pieza, nadie sustituye un solo sillar mellado, partido o erosionado por nueva piedra impecable, nadie pone argamasa en las juntas, posiblemente nunca la tuvo, como tantas obras monumentales antiguas, prodigios del equilibrio de la piedra sobre piedra. Lo interesante es que ese muro ancestral no es sólo un objeto sagrado respetado por ello. Esa concatenación de piedras en hilera, esas hileras ciclópeas superpuestas, refulgentes al sol mediterráneo, con su juego de sombras de los arbustos, de los resaltes imperfectos de los sillares, de las uniones mismas,… también es algo bello. El muro contiene significados profundos, y eso condiciona el respeto a su estado así como el resultado anímico de su observación, pero también despliega una armonía esencial, indefinible pero evidente, producto de la acumulación azarosa de matices del tiempo sobre la voluntad original y dirigida que lo creó. Un artista encontraría estímulo estético en representar los detalles imperfectos de ese muro en su pintura o grabado, pero jamás dedicaría un minuto a una pared de chalet de urbanización, de chapa de piedra cortada, anodina y perfecta, con aburrida cuadrícula de juntas cementadas.

En este mundo moderno de alicatamiento generalizado, de las cocinas Ikea en estilo minimal, tan pulcro por fuera como, tantas veces, corrompido por dentro, en este mundo de la apariencia, de lo nuevo vale y lo viejo no, en este mundo neoténico, como el ajolote mejicano, pero repleto de inadaptados al contrario que él, nada puede ser dejado a la imperfección. Cualquier protuberancia hay que amartillarla, cualquier excepcionalidad está mal vista, la irregularidad es una herejía. Los buenos artistas saben que la belleza está en la asimetría, en el desbalance balanceado, en no resolverle todo al observador. El artista aficionado al copiar un paisaje no es consciente de que está haciendo exactamente lo mismo, pero por medios externos a él: replicando en su lienzo el equilibrio espontáneo de la disimetría. Los japoneses llaman Wabi-Sabi a la cultura de la imperfección. A la armonía del azar. Al arte de la prioridad de lo bello frente a lo sublime. En nuestra cultura kantiana de la pulcritud pietista, todo acabado, material o espiritual, tiene que ser pulido, liso y con brillos. Pero luego suspiramos instintivamente ante la visión, desde un recoveco del camino, de un paisaje silvestre nutrido de probabilidades. Ante una ruina en lo alto de un cerro, plenamente romántica en su abandono. Ante un edificio viejo, adornado por la solera irreemplazable del tiempo. No sabemos, y poco nos importa en ese momento, si nuestras impresiones manan de un estereotipo, de una postal, de un documental televisivo parcial e idealizado, o de algo más profundo, resultado glorioso del perfeccionamiento de nuestro cerebro tras un largo proceso de ensayo y error que, como en el vuelo de la paloma, ha eliminado la mayor parte de lo segundo, pero no al cien por cien. Afortunadamente.
Julio Álvarez, septiembre de 2025
Fuentes de las imágenes
Foto de portada. Julio Álvarez, 2025.
Figura 1. Persépolis, frisos del palacio de Darío, Irán, 2013. Foto: Julio Álvarez.
Figura 2. Generado por Stable Diffusion 3.5, con el ‘promt’: “Yahvé trabajando en el diseño del Universo”.
Figura 3. Izquierda: M. & N. Hanhart, 1865, ‘Jerusalem: the Western Wall (Wailing Wall)’, litografía en color. Derecha: Omer Markovsky, 2015, Wikimedia Commons, Pikiwiki Israel free imagen collection photo.
Figura 4. Pintura en estilo shan-shui, de Shitao, el monje Calabaza Amarga, de 1699, Era Kangxi, dinastía Qing.
Figura 5. Foto Julio Álvarez, 2025.












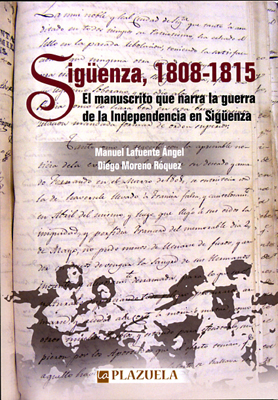



Julio, mucho pensamiento, mucha reflexión, en estos tiempos de todo inmediatez, te hace sentir la soledad del corredor de fondo.
"Son ellos los pasados de moda". Gracias por leer, Gloria.
La verdad, Julio, es que no dejas de sorprender, con tu inquietud universal, esa curiosidad de la que nacen las preguntas fundamentales, a las que sólo cabe contestar una vez examinados nosotros mismos.
En efecto, la belleza es armonía, es como un puzzle terminado, una canción acabada, la novela que se cierra por sí.misma, el equilibrio de masas y volúmenes, de la luz y las sombras,, de las notas musicales y sus silencios, es como un estilete que nos atraviesa sin herida, que nos vuelve transparentes, es, en definitiva, algo profundamente íntimo, pues es percibida individualmente y no puede ser transferida.
Los ejemplos que has puesto, tan diferentes en su concepto, ilustran perfectamente ese proceso de reconocimiento y evanescencia. Gracias.
Hasta en un simple comentario de unas lineas en internet tienes arte, Leticia. Gracias por leer.
Me gusta mucho tu artículo Julio.
Aprecio mucho tus observaciones y me parece que está lleno de sensibilidad.
Gracias por escribir estas cosas
Muchas gracias, Santi. Y gracias por leerlo. Abrazo!!
Buenos días:
Julio, dices en el Elogio de la impefeccion (no sé si de forma intencionada la falta de una letra) que “La naturaleza no necesita esa voluntad para crear belleza”. Claro. La Naturaleza es y está. Nosotros, a través de los sentidos y la elaboración según patrones culturales, sólo interpretamos y concluimos (según cada aquí y ahora) qué es, o no, belleza.
Para la interpretación estamos condicionados por el rango de actuación de nuestros sentidos. No percibimos igual que otros organismos porque el espectro visible para nosotros (mecanismos artificiales aparte) no existe por debajo del infrarrojo ni por encima del ultravioleta. Con el sonido, el olfato y el tacto, lo mismo. Y todavía falta la elaboración que, por los citados patrones culturales, aumenta en variedad.
Lo único seguro es la imperfección que tiene, ineludible, un final.
Gracias por leer, Jesús. Fue una errata que se coló, pero en el nombre del archivo, se puso en el título porque hizo gracia dado el tema, pero, claro, no es lo mismo la imperfección automática que el error consciente, por eso se ha vuelto a cambiar.
Sobre la reflexión en sí, en realidad lo que quería transmitir es la innecesidad, incluso el horror, de la perfección. Y lo cara que nos sale además, habiendo necesidades perentorias en las que gastarse los dineros "de nadie". Pero bueno, a lo mejor hay que escribir un artículo más claro y no tan general.
Muchas gracias!!
Hola.
Un viejo dicho del mundo editorial/artes gráficas reza: "Los médicos entierran sus errores, los editores los publican".
Y, por seguir con los destilados, la búsqueda, la persecución, de la excelencia está bien. Pero, de vez en cuando, hay que parar y pensar en que lo mejor es enemigo de lo bueno.
Un abrazo.