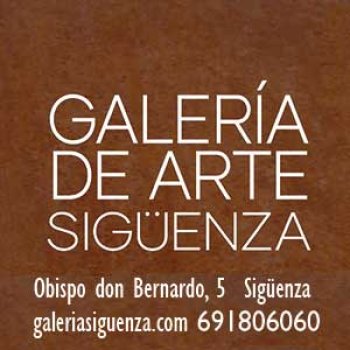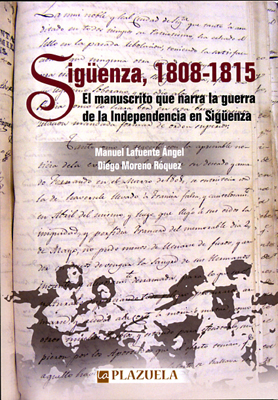En 2021 pasó desapercibido el IX centenario de la restauración episcopal de Sigüenza, si hacemos caso a las palabras de don Bernardo de Agén. El prelado manifestó al cabildo en diciembre de 1144 que se cumplía el año vigesimotercero de su ordenación (XX tertio ordinationis mee anno). Aunque en las roboraciones del Concilio de Oviedo de 1115 figura su nombre como Segontiae episcopus, desde don Román Andrés de la Pastora ya se puso en duda esta fecha y todo hace apuntar a finales de 1121, a pesar de que Ubieto mantuvo en 1962 que pudo verificarse a lo largo del año siguiente.
Para entender la restauración de la capital de la diócesis visigótica hemos de remontarnos algunos años. Desde Alfonso II los reyes asturianos buscaron entroncar su reino con el visigodo, de manera que la idea de reconquista de lo que este había sido se convirtió en un símbolo político transcendental que permaneció. La (re)conquista de Toledo, antigua capital del reino visigodo, en 1085 permitió a Alfonso VI consolidar tal noción simbólica. Pero no bastaba con ese triunfo, era preciso dotar de estructuras territoriales a las nuevas tierras reconquistadas, o por reconquistar, al norte del Tajo.
En Toledo algunos clérigos ocupaban puestos relevantes en la corte y en el cabildo, en particular los cluniacenses que rodeaban al arzobispo Bernardo de Sédirac. Quizá partiera de ellos la idea de restaurar las diócesis mencionadas en la división del rey Wamba, del siglo VII, entre las que figuraba Segontia. Al restituir esta sede episcopal –y no fue la única– en 1121 se profundizaba en la idea de reconquista y de entroncamiento entre el reino de Castilla y el desaparecido reino visigodo, además de consolidar las tierras conquistadas. Entre aquellos cluniacenses destacaba Bernardo de Agén, que a finales de noviembre de 1123 figura como capellán y notario real.
La reconquista de Sigüenza en 1123 o 1124 (existen argumentos para defender una u otra fecha), a mi juicio, más que traer causa de ser un lugar estratégico, que lo era por su situación entre las extremaduras castellana y aragonesa, deriva de la necesidad de trasladar a la realidad lo que unos años antes se había forjado con la restauración de la sede episcopal a través de la consagración como titular de ella de don Bernardo. Conviene desmitificar, sin embargo, la idea de obispo guerrero o de una toma violenta, pues pudo suceder como en Toledo que se hubiera producido una capitulación y la población musulmana continuara viviendo ahora bajo la autoridad cristiana y, junto a ella, los restos de población mozárabe.

Nuestra Señora de los Huertos. (Foto: António Passaporte (1927-1936). MECD)
La celebración del IX Centenario de la reconquista de Sigüenza debe plantear la posibilidad de indagar sobre los restos que pueden existir de aquella época. En este sentido, los documentos medievales más antiguos sitúan una iglesia en la zona más baja de lo que hoy es Sigüenza. Si allí estaba el recinto religioso es muy probable que el edificio episcopal visigodo se hallara aledaño o muy cercano, y junto a él un núcleo de origen hispanorromano, mantenido durante la época visigoda. Fray Toribio Minguella sostuvo, como hipótesis más o menos fundada, que donde se levanta la iglesia de los Huertos hubo una anterior que «fue tal vez la catedral en el período visigótico y árabe».
Desde el siglo XVIII existen testimonios acerca del descubrimiento de vestigios romanos en la zona comprendida desde Nuestra Señora de los Huertos hasta el Paseo de las Cruces y en el lugar donde se levantó el cine. En los últimos años, las investigaciones arqueológicas en el entorno inmediato de esta iglesia han aportado nuevos hallazgos, no solo los restos que se pueden contemplar en su entrada, sino otros elementos de procedencia bajoimperial y medieval.
Hallazgos que, ante los fastos del IX Centenario de la reconquista de Sigüenza, convendría conocer en mayor detalle. Las actuales técnicas empleadas por la arqueología medieval permitirían concretar la ubicación y relevancia de ese primitivo núcleo poblado que, sin duda, abarca una amplia zona que traspasa el recinto de la iglesia de los Huertos y se adentra en la zona inmediata de La Alameda. La Carta arqueológica de la región seguntina, de Nuria Morère; el trabajo de Pedro Olea, Sigüenza entre las dos Castillas y Aragón; el estudio de Pilar Martínez Taboaba sobre el primitivo desarrollo urbanístico de los núcleos medievales seguntinos; la síntesis de Guillermo García-Contreras «Destructa atque dessolata»; el muy interesante artículo de Remedios Morán sobre el derecho local de Sigüenza; o el capítulo de Susana Ferrero y Ernesto García-Soto que detalla las excavaciones arqueológicas en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora de los Huertos, nos introducen en los años anteriores y posteriores a la reconquista.
Pero La Alameda no solo esconde restos medievales. Existen testimonios documentales, de los que dio cuenta Marcos Nieto, que ubican un cementerio en la parte central/superior y cuya existencia se remontaría, por lo menos, al siglo XVII. Cuando la grafiosis diezmó los centenarios olmos, la extracción de las raíces permitió ver en algún caso vestigios antiguos, aunque en aquellos momentos la desazón por la situación en la que quedaba La Alameda postergó cualquier otra consideración.
Lleguémonos hasta la actualidad. La resolución del delegado provincial del Servicio de Cultura de Guadalajara de 5 de marzo de 2021, por la que se autorizó el “proyecto de ejecución para la remodelación y mejora del Parque (sic) de La Alameda”, después de indicar que se encuentra dentro del ámbito de prevención B.36 “Casco Urbano de Sigüenza”, manifiesta que «se cuenta con documentación gráfica y oral que señala la existencia de varios refugios de la Guerra Civil», como también que «en obras realizadas en su interior o en espacios aledaños, algunas en fechas antiguas, se recogieron materiales de cronología romana y se menciona la existencia de restos arqueológicos de carácter monumental». La prelación en el enunciado de unos y otros restos es, cuando menos, llamativa a la vista de la celebración que se avecina.

Entrada a uno de los refugios en la parte inferior del paseo central de La Alameda. (Sigüenza. Imágenes para el recuerdo).
A continuación, esta resolución expone que la remodelación de La Alameda supondrá demoliciones y movimientos de tierras, y, «además, prevé la posibilidad de integrar los antiguos refugios de la Guerra Civil en función de su estado de conservación». Con sujeción a la autorización y «conforme a las partidas correspondientes, indicadas en las mediciones y presupuesto incluido en el proyecto, se deberá llevar a cabo un estudio arqueológico consistente en la excavación de los dos refugios de la Guerra Civil y en la realización de sondeos en las zonas donde se ejecuten movimientos de tierras con una profundidad superior a 80 cm.». Para tal menester, «se llevará a cabo un control y seguimiento constante y continuo de todos los movimientos de terrenos de carácter cuaternario generados por la obra civil», por lo que «ambos trabajos serán realizados por un/a arqueólogo/a expresamente autorizado/a, mediante presentación en esta Delegación Provincial, de la solicitud de autorización de trabajos arqueológicos y proyecto arqueológico de actuación». La indeterminación con la que está redactado este último pasaje impide conocer si solo se refiere a esos refugios, o también a los «restos arqueológicos de carácter monumental» que pueden encontrarse soterrados en el interior de La Alameda. En cualquier caso, resulta extraño que se aluda más a los refugios de la Guerra civil –trazados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército– que a los restos que existen de la Sigüenza romana, visigoda, árabe y cristiana medieval en la zona próxima a la iglesia de los Huertos, sobre todo e insisto, cuando se va a celebrar el IX Centenario de la reconquista de la ciudad por el obispo don Bernardo.

Restos de la entrada a los refugios de La Alameda (Paseo de las Lavanderas).

Interior de uno de los refugios. Foto: Jaime Gómez Olalla.
El art. 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, enumera las actuaciones preventivas para la documentación y protección de dicho patrimonio. En su número 2 leemos: «En las zonas, parcelas, solares o edificaciones en los que existan o razonablemente se presuma la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos el propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar deberá aportar un estudio referente al valor histórico-cultural de la zona, parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda tener en ellas el proyecto de obras». En La Alameda no solo se presume razonablemente que existen restos arqueológicos –la resolución mencionada afirma explícitamente que existen en su interior–, sino que en los aledaños de la iglesia de los Huertos los hallazgos demuestran que los hay, y las investigaciones publicadas lo confirmarían. Pero, de momento, que sepa, no se ha aportado ese estudio previo (preventivo) por parte de las administraciones promotoras de la reforma de La Alameda, incluso una vez que ya se han adjudicado las obras.
La arqueología medieval y los nuevos medios tecnológicos han permitido descubrir la historia de lugares muy diversos hasta ahora olvidados o de los que solo se tenían noticias indirectas, por ejemplo, en Córdoba, cuyos hallazgos sobre la antigua iglesia visigoda y la residencia episcopal plantean similitudes con el asentamiento seguntino. En Guadalajara se están llevando a cabo trabajos en su alcázar, lo mismo que en Driebes, por enumerar solo dos casos cercanos.
Si se abandonara la opacidad con la que se ha tramitado administrativamente el proyecto de remodelación y se publicaran los informes arqueológicos de La Alameda en toda su extensión, incluyendo los resultados obtenidos con un georradar adecuado –en el caso de haberse empleado correctamente–, o si se hubieran dado a la luz esos trabajos en alguna publicación, conoceríamos mejor nuestra historia, esa que se refiere a la reconquista y que nos es tan desconocida, salvo si acudimos a interpretar los documentos medievales conservados en el archivo catedralicio.
El proyecto de remodelación de La Alameda fue aprobado por el Consejo de gobierno de la Junta de Comunidades, se procedió a su licitación y el 20 de diciembre de 2021 la Mesa de contratación acordó la propuesta de adjudicación de la obra. A lo largo de la tramitación administrativa, salvo error mío, no se menciona que se haya cumplido con la actuación preventiva sobre la existencia de restos arqueológicos de la zona de La Alameda en la que razonablemente existen vestigios desde la época romana hasta la medieval, ni sobre su incidencia en las obras. Un estudio del máximo interés –exigido, además, por ley– para conocer una parte de la historia seguntina que va a celebrar un acontecimiento transcendental en su devenir secular y que presenta más interés que la recuperación de unos refugios de los que, por las noticias que he recabado, tan solo uno –cuyas dimensiones son las de una traviesa de ferrocarril a lo alto y otro tanto a lo ancho, aunque de longitud considerable– se halla en un estado razonable de conservación, albergando algún resto de ese cementerio de los siglos XVII y XVIII, otro es impracticable, mientras que de los dos restantes la información es muy vaga.