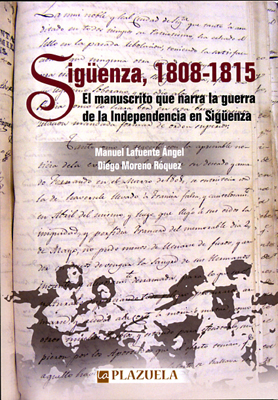Si queremos entender cómo se desplazan las palabras, cómo fluyen y se adaptan al moverse de un territorio a otro, de un grupo a otro, de una lengua a otra, tenemos que fijarnos en las ciencias. Se trata de un ámbito en el que los neologismos y la creación de palabras están a la orden del día. En los lugares donde surgen estas palabras, suele utilizarse el latín o el griego para su formación, pero después viajan, y a veces esos viajes son accidentados. García Yebra lo registró con creces en su Diccionario de galicismos prosódicos y morfológicos (Gredos, 1999). Efectivamente, a nosotros las ciencias nos llegaron de Europa a través de Francia, y casi siempre se instalaron con una buena dosis de prosodia gala (de igual forma que hoy en día todo viene por el pasapurés del inglés).
García Yebra nos da el claro ejemplo de la palabra crisantemo. Según su origen griego (y también según la versión latina), la pronunciación correcta debería ser crisántemo, esdrújula, siguiendo el patrón de cálido, cándido, o plácido. En inglés se pronuncia de esta forma, y también en portugués; pero para nosotros es palabra llana, porque en francés se dice chrysanthème. Y no es una excepción, un caso raro; hay centenares de palabras que siguen un patrón idéntico o similar: arquetipo, logotipo, prototipo, eritrocito, fagocito, leucocito, linfocito, aerolito, eolito, megalito, monolito… Todas ellas deberían ser esdrújulas según su etimología, pero se “allanan” debido a su paso por el francés. Curiosamente, los portugueses, quizá por su tradicional alianza con Inglaterra, o por su mayor respeto por la etimología, han sabido evitar muchos de estos galicismos (protótipo, logótipo, crisântemo, fagócito…).