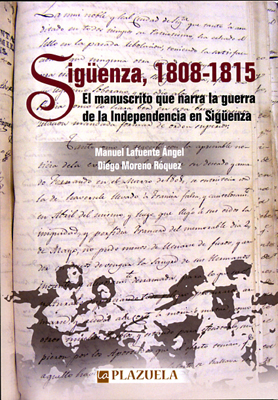Desde el Castillo al Hospital de San Mateo, discurría la calle de Landrajo o del Andrajo. Hoy su nombre ha desaparecido del callejero, pero correspondería a la de Jesús. Trazada en época medieval, era estrecha, oscura y poco luminosa. Entre sus vecinos había una decena de viudas allá por 1806: Librada, Josefa, Juana, Felipa, María, Antonia, Pascuala, Isabel,...mujeres anónimas de las que poco importan sus nombres, porque carecen de protagonismo. Son historias cuyas huellas se pierden entre las amarillentas hojas de un viejo padrón encuadernado en pergamino. Semblanzas de mujeres que componen los rasgos de una historia que nos enseña la dureza de la vida cotidiana a principios del siglo XIX, cuando las dificultades económicas y malas cosechas causaron pobreza y epidemias entre la población.
La calle del Andrajo era una calle de viudas pobres, jirones del dolor por un marido que la enfermedad o un desgraciado infortunio les arrebató de sus vidas. Viudas sin apenas recursos, vestidas con andrajos, harapos viejos, raídos y gastados de tanto usar y lavar a golpes contra las piedras del lavadero, para volver a usar después. Calle donde las cocinas desprendían olor a olla de tocino, garbanzos y berzas, porque no había reales para comprar carne, ni tampoco para pagar el alquiler de la casa que era propiedad de una cofradía. Calle donde las mujeres, en la soledad de su viudedad, peleaban por sobrevivir y sacar adelante con dignidad a sus hijos.
A pesar de las dificultades, la vida cotidiana de las viudas de esta calle era como la de cualquier otra mujer del barrio alto. Superado el obligado tiempo de luto, semanalmente acudían al lavadero del Ojo. Calle abajo en dirección a la Puerta de la Cañadilla, para tomar un camino pedregoso que era sólo suyo, el de las lavanderas. Caminaban las mujeres con el hatillo de ropa a sus espaldas o atado a su cintura y, una vez llegadas se colocaban alrededor de la enorme pila de piedra, sobre la que caía el chorro de agua fresca y, entre chapoteos restregaban los paños sobre la piedra, al tiempo que cantaban para alegrar la mañana. Después, a estirar la ropa al sol esperando que en unos días se seque y poderla recoger. Finalizada el lavado, un breve descanso para contarse los últimos chascarrillos y, entre suspiros, incluso algunas confidencias de mujer, antes de iniciar la vuelta al barrio por el mismo camino, para ocuparse de otras labores.
Contaban las viudas con escasos medios para hacer frente a sus necesidades y las de sus hijos, porque el trance del marido dejó a alguna de ellas sin recursos. Destinadas a una vida muy humilde no quedaba otra solución que poner remedio a su pobreza, recurriendo a solicitar ayuda a la beneficencia municipal o buscando un jornal. Pocos eran los oficios a los que podían aspirar: panaderas, taberneras, aguadoras, lavanderas, hilanderas, tejedoras o bordadoras. No todas tenían fuerza para acarrear agua desde la fuente, ni todas podían cargar con ropa ajena para lavar además de la suya. Tradicionalmente habían sido las panaderas las que contaba con más viudas, dedicadas a moler, amasar y hornear el pan en los hornos de la ciudad para luego venderlo. Alguna había decidido solicitar autorización municipal para continuar regentando la taberna que tuvo su difunto y con lo poco que sacaba de la venta del vino, pagaba al maestro que enseñaba primeras letras a su hijo más pequeño.
Pero sin duda, la aguja era el símbolo más importante de la actividad femenina, que veía en la costura un importante medio de vida. Unas cortaban y cosían camisas, camisolas y justillos en su casa. Otras cosían en el convento de las Clarisas en la calle Mayor, donde había una sala de costura. Sobre la mesa de nogal grande se disponían con mucho orden cajas con hilos de diversos colores; cintas toscas y finas, blondas y cordones; paños, lienzos y linos blancos; dedales, agujas, alfileres y tijeras de costura. Bajo los rayos de luz tamizados por las dos vidrieras de la sala, bordaban albas y sobrepellices de lino para la catedral, acompañadas por el sonido de sus rezos a media voz.
Algunas viudas acudían con sus hijas al taller de telares que el Obispo D. Inocencio Vejarano había instalado en la casa de Misericordia para la fabricación de paños y bayetas, con el propósito de dar trabajo a los más necesitados. Allí las viudas encontraban un medio de vida y sus hijas entregaban su adolescencia al aprendizaje del oficio de hilar y tejer para llevar un pequeño jornal a casa.
Al regresar al hogar, una olla escasa era el alimento de aquel día, con alguna hortaliza de la huerta que antes cultivó el marido y ahora el hijo mayor, habilidoso con el arado. Al caer la tarde, para calmar el hambre y aliviar el cansancio, unas sopas de pan hechas en la lumbre, en torno a la que se reúne con los hijos y quizás con algún otro familiar con quien comparten vivienda.
Así discurría la vida de las diez viudas de la calle del Andrajo, como cualquier otra mujer de cualquier otra calle en aquella época. Ellas son protagonistas de una historia secundaria, y muy poco conocida que los estudios de Historia de Género comienzan a recuperar y otorgar el valora que merecen.