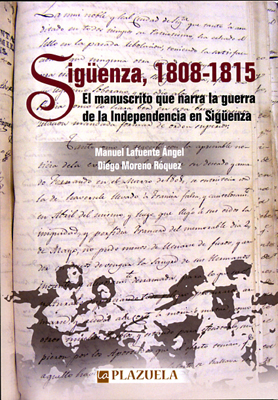Te enteras, hace tres o cuatro años ya, y te da pena. Lo ves leyendo de casualidad una noticia atrasada de un periódico de la región. Poco tiempo después, también de casualidad, pasas por allí y te acercas. Cómo no te vas a acercar, estando tan a mano, a ver otra vez la extraordinaria iglesia prerrománica de Santa María de Lebeña, enclavada en el no menos extraordinario Desfiladero de la Hermida, en los Picos de Europa. Y entonces lo ves, y te vuelves a entristecer. O no lo ves, mejor dicho, porque lo que queda es un cadáver vegetal en forma de tronco roto y enmohecido. Y te acuerdas de su copa verdinegra de tejo viejo, estando como estaba ya herido de muerte, en una mañana de final de verano del siglo pasado, tras sacudir los sacos de dormir bajo esos soportales que han visto el milenio. Recuerdas el año exacto de la última vez que lo viste vivo porque, minutos después, desayunando «fuerte» en un establecimiento situado ya en el Desfiladero antes de emprender la dura e increíblemente bella ascensión a Tresviso, un señor mayor —un ser sabio de tiempo vivido—, ante una noticia en la televisión seguida de breve comentario sobre que si llega el 2000, que si se acaba el mundo, va y dice, «y qué más dará un número, el sol volverá a dar la vuelta a la Tierra el uno de enero, como siempre». No puedes evitar pensar ahora en cuántos seres sabios de tiempo habrán pasado junto a ese tronco antiguo de tejo elemental, árbol siempre bello, cargado de significados profundos como el tiempo mismo, especialmente en ese frío Norte, montañoso y primigenio. Tan viejo como la iglesia, se quiere creer en Cantabria, igual que el olivo que, éste con mejor suerte, aún pervive al lado. Símbolos los dos —símbolos de antigüedad— del territorio cántabro, indisolubles a la elegante construcción mozárabe del siglo X, y aunque no puede ser, tres metros de circunferencia en un tejo no puede dar para mucho más de trescientos años, que ya está bien, el símbolo vale más que la pura cronometría.
¿Y por qué?, te preguntas. Los árboles mueren en un proceso que dura años o siglos. Todos los seres vivos lo hacemos, los efímeros humanos en un segundo. En la noticia aquella del Diario Montañés, y en otras páginas de la Internet infinita, encuentras las razones. Demasiadas podas mal realizadas seguidas de desidia para contener el daño cuando, probablemente, ya no tenía remedio. Maltrato, en definitiva. Maltrato repetido durante demasiado tiempo —el bello árbol muriendo un poco con cada mutilación, con cada disminución agresiva de su sustancia, con cada podredumbre inducida— seguido de un vendaval en una tarde de 2007, que lo remata partiendo la copa, dejando al «tejo milenario de Lebeña» descabezado y a una parte de Cantabria, la más conectada con la Tierra —que es decir mucha allí—, llorando.
Y reflexionas.
Y te acuerdas de un gran tilo, bellísimo, en una plazoleta —«campos» allí— de una las ciudades del mundo con mayor dificultad para la jardinería arbórea: esa Venecia empantanada de sustrato somero y movedizo. Pero los venecianos se han apañado con tan breve suelo, no solo para levantar edificios hermosos, sino para poner arbolado en cualquier rincón, a menudo rozando los aleros, aunque sea un único ejemplar, monumental como la arquitectura acompañante, en medio de uno de esos campos, algo más amplios que el angosto trazado general del casco. Ejemplares de diversas especies, maduros y lozanos. No maltratados por la poda y con su copa íntegra. Y te preguntas, ¿qué nos pasa en Castilla donde, como han dejado dicho tantos viajeros de más allá de los Pirineos que recorrían en los tiempos atrasados este gran país nuestro, la aversión por el árbol es inaudita? Y recuerdas otras ciudades del mundo, de muchos paseos urbanos y parques con árboles intactos y sanos. Te acuerdas, qué sé yo, de los jardines de Alexander, rozando las murallas del mismo Kremlin, de magnífico estilo inglés —quizá fueran éstos, con su tradición naturalista innata, los que enseñaran a Europa cómo tratar al árbol—, con robles añosos y sanos, entre otras especies de gran porte, nunca tocados por el hacha. O, sin ir tan lejos, piensas en Madrid, en cada vez que vas y admiras ese paseo de plátanos de sombra espectaculares —porque lo son— que representa la Castellana y el Prado, el cual, sin ápice de chovinismo, opinas que absolutamente nada tiene que envidiar, como paseo urbano, a los mucho más famosos Campos Elíseos de París, de tilos con copas ridículamente podadas en forma de dados, como si fueran setos sobrecrecidos —eso sí: con la estructura de ramas perfectamente respetada: ¡es la estabilidad el árbol!—. En la provincia, siempre te acuerdas de Brihuega, del Parque de María Cristina, con plátanos de copa intacta. Y piensas: parece que hubo un momento de esperanza en Castilla, quizá la Corte y sus ramificaciones —te remites otra vez a la Castellana, o a la Plaza de Oriente— , durante los tiempos ilustrados, en que se quiso imponer otro estilo, que es otro trato, al árbol, aunque solo cuajara en lugares más influenciados por aquélla, es decir, sutilmente más adelantados a su época.
Y te haces la reflexión final. Y piensas en las enormes pirámides egipcias, o, qué se yo, en la catedral de Sigüenza. En un monumento cualquiera de esta humanidad fascinante que pulula en breves oleadas temporales sobre el planeta. Y te dices: se podrían desmontar, piedra a piedra, y volver a recrearlos. Todos ellos. De forma indistinguible si nadie lo contara —te vienen a la cabeza las cuevas de Altamira—. Cuestión de voluntad, habilidad, técnica, sensibilidad, arte, dinero. Y tiempo, claro, pero un tiempo insignificante. Tiempo medido en el baremo de una vida humana. Pero un árbol no. El más humilde de los árboles, si se elimina, no se puede recrear al instante con toda la tecnología humana. Un árbol tiene que crecer. Y un árbol viejo, un monumento vegetal, está hecho de tiempo inabarcable. Las decisiones de una sola generación, lo que pase por la cabeza de un solo portador de hacha, son un punto en el dilatado devenir del ser longevo: una existencia concatenada de segundos peligrosos, de infinitos instantes que pueden representar, cualquiera de ellos, el inicio del desbaratamiento —la muerte lenta— de lo acumulado desde que, en un remoto pasado, inalcanzable para la humanidad transitoria de cada preciso momento, por mucho dinero, por mucho empeño, por mucho poder que tengamos, ese ser maravilloso no era más que una insignificante semilla cargada de futuro.
Foto: Asociación de Amigos del Tejo